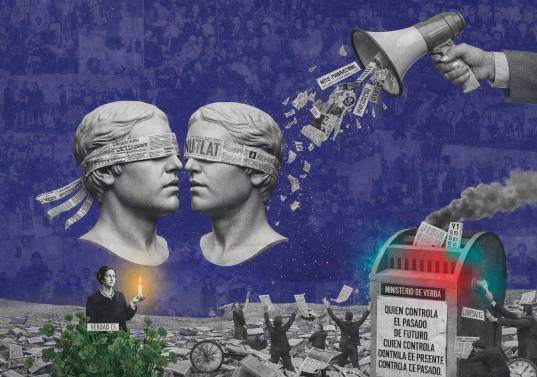Es evidente que los principales “sonidos paisas” o también llamado “sonido Medellín”, tanto el de la época dorada de las disqueras de los años 60 y 70, como el de los artistas de géneros urbanos contemporáneos, que primero conquistó el continente en la segunda mitad del siglo XX y luego el mundo entero en el XXI, han sido alimento de primera mano para satisfacer esa manía regional e identitaria de demarcar lo que hacemos y lo que somos a partir de una denominación de origen.
Una necesidad de separarnos del resto de las regiones que no respeta géneros -el punk medallo, el metal medallo-, muy a pesar de que muchos de los protagonistas de este fenómeno cultural de gran éxito comercial no eran oriundos de la ciudad y la mayoría de esos sonidos “propios” han sido importados de otras regiones y adaptados para el oído paisa.
En la década del 60 se dio el auge de los nuevos estudios de grabación de las disqueras de la ciudad, algunos de ellos imitaciones de grandes estudios, como los de Capitol en Los Angeles o Abbey Road en Londres; esto coincidió con la renovación de los géneros tropicales bailables de las grandes orquestas por parte de conjuntos juveniles como Los Teen Agers, Los Golden Boys, Los Falcon, Los Black Stars, Los Hispanos y Los Graduados, que hicieron música tropical al estilo del rock del momento, generando así una sonoridad que terminaría por reemplazar, en el circuito artístico local, a estas grandes agrupaciones orquestales, estilo que fue denominado como “chucu-chucu” o “sonido paisa”, términos inmortalizados de manera despectiva en la obra Viva la música del escritor vallecaucano Andrés Caicedo.
A esos pioneros juveniles se sumaron otras agrupaciones, tales como Los Claves, Los Éxitos, Los Monjes, The Afrosound y, por supuesto, El Combo de las Estrellas. De estos grupos surgieron al mismo tiempo figuras indelebles del repertorio tropical y discográfico antioqueño, como Gustavo “El Loko” Quintero, Rodolfo Aicardi, Gabriel Romero, Armando Hernández e incluso el venezolano Pastor López, curiosamente todos ellos nacidos por fuera de Antioquia, dándole a nuestra ciudad un carácter multicultural y cosmopolita.
La edad de oro y el sonido paisa
Luego de la creación de las disqueras Sonolux y Silver (1949), les siguieron Zeida (1950), Ondina Venus (1953) y la cartagenera Discos Fuentes (1954), que llegó con todo su repertorio tropical. Para ese entonces Medellín ya era una ciudad industrial, contaba con importantes emisoras, clubes y hoteles que acogieron artistas como el maestro Lucho Bermúdez, quien se quedó en la ciudad después del Bogotazo, y en 1949 fue nombrado director artístico de la compañía Silver.
A lo largo de la década de los 50 se dieron las grabaciones de las orquestas disqueras, que permitieron consolidar ese imaginario tradicional de música tropical colombiana, con proyectos orquestales como el del propio maestro Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias y Los Martelo.
Esta época coincide con la conformación de la agrupación Los Corraleros de Majagual, como uno de los grandes exponentes de la cultura costeña y tropical en el auge de las disqueras antioqueñas. En términos discográficos, Medellín era una verdadera meca que conglomeraba a la gran mayoría de artistas nacionales e incluso internacionales, no solo de música tropical y bailable, sino también de música andina, tangos, boleros, baladas y toda la nueva ola de las décadas de los 60 y 70. Esta industria tuvo también su apogeo a lo largo de las décadas de los 80 y 90, hasta la entrada de las majors o grandes disqueras internacionales (Sony, Warner y Universal) a Bogotá y su declive empresarial debido a factores como la piratería, el auge de internet y la proliferación de sellos independientes.
Si es de Medellín, ¡es chucu-chucu!
Se dijo en su momento que el sonido paisa, y en especial el “chucu-chucu”, destruía la identidad y esencia de las grandes orquestas tropicales, pues resulta que la salsa y el vallenato grabados en nuestra ciudad sufrieron el mismo sesgo por parte de la crítica. Es sabido que la salsa en Colombia se grabó por primera vez a principios de la década de los 70 en Medellín, incluso agrupaciones como Los Corraleros de Majagual y Aníbal Velásquez ya habían registrado guarachas y salsas antes de las primeras grabaciones de Fruko, pero la crítica mencionaba que eran “flojas, fuera de tiempo o mal interpretadas”, no como los boricuas y neoyorquinos, ¡eso si era salsa!...
Igual suerte corrieron los vallenatos románticos grabados en aquí a mediados de la década de los 70, agrupaciones como Binomio de Oro, Los Diablitos, Los Chiches, y demás yerbas del pantano, no fueron bien vistas por la élite, especialmente bogotana y valduparense, que los veían como chillones y de mal gusto, tanto así que cuando el apoteósico Carlos Vives grabó Los clásicos de la provincia, no fueron los clásicos grabados en nuestra “provincia” antioqueña los que hicieron parte de su repertorio. A pesar del sesgo elitista, para nadie es un secreto el éxito masivo que tuvieron tanto la salsa como el vallenato grabados en Medellín.
Ciudad de disqueros
De esta época dorada de la discografía paisa merecen especial reconocimiento quienes ayudaron, con su gusto e intuición, a seleccionar ese exitoso repertorio musical, así como también a construir y consolidar una industria que aun después de tantos años sigue siendo referente para melómanos y público en general.
Junto a los fundadores de estas grandes disqueras antioqueñas, también fueron importantes los directores y promotores artísticos, como Hernán Restrepo Duque, Rafael Mejía y Humberto Moreno, entre otros, que conformaron importantes equipos de trabajo alrededor de la promoción y dirección artística. También los equipos de producción en cabeza de grabadores, arreglistas, compositores y músicos de sesión, quienes aportaron a ese momento estelar de la industria discográfica paisa, grabadores como Mario Rincón, Darío Valenzuela “El Brujo de la Consola” y “Chava” el de –¡para Chava con cariño! de la inmortal canción “Buenaventura y Caney” del Grupo Niche, entre muchos otros “magos y brujos” detrás del arte de la grabación de estos éxitos.
Estaban además los compositores de oficio de la industria, como Gildardo Montoya, que componía de todos los géneros musicales; Álvaro Velásquez, célebre compositor de la canción “El preso”; Isaac Villanueva o Graciela Arango de Tobón, por mencionar algunos.
Y, por supuesto, los arreglistas, músicos de sesión y compositores que deambulaban de disquera en disquera dejando un reguero de increíbles interpretaciones, arreglos y creaciones, como Luis Uribe Bueno, León Cardona, Juancho Vargas, Aníbal Ángel, Julio García, Pedro Jairo Garcés, Luis Carlos Montoya, Jaime Uribe Espitia y el mismo Jorge Cottes, además de los músicos de sesión, como Álvaro Rojas o Ramón Paniagua, Fernando Mesa “Tomate” o Mariano Sepúlveda “Paparí”, y muchos otros que se escapan a este corto relato.
El segundo sonido paisa
Después del auge del vallenato pop-rock de Carlos Vives en la década de los 90, se vendría en nuestro país el auge del “tropipop” como género de transición previo al reguetón. Y es que fue precisamente en estos parajes donde se consolidó este género y se dispersó hacia el resto del país. El ascenso del reguetón en la industria discográfica mundial se dio de manera paralela en países como Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Las primeras producciones de este género obedecieron a un momento tecnológico marcado por el auge de los sistemas de producción musical digital y la proliferación de estudios caseros de bajo presupuesto. Pero ¿en qué momento se convirtió Medellín en potencia de este género?
Se dice que la primera canción de reguetón programada en una emisora paisa fue “Latigazo” de Dady Yankee en 2001, aunque el género había entrado a la ciudad como underground, la constante programación en radio y en discotecas de la ciudad dieron pie para que, en 2003, se realizara el primer gran concierto del género. Sin embargo, los artistas locales apenas estaban buscando su estilo, y fue solo hasta 2008, con Obra de arte (Mona Lisa), producido e interpretado por Final, Shako y J. Balvin, que empezó realmente este auge que aún persiste.
El estilo era un poco más romántico y meloso, con más instrumentos y armonías complejas, se podría decir incluso que sufrió una especie de «blanqueamiento» por parte de los músicos y productores locales, lo que también motivó a artistas de otros géneros a proponer las famosas colaboraciones. Poco a poco, nuevos productores y artistas de diferentes lugares se montaron a la ola, y la ciudad se convirtió en un polo de atracción para múltiples artistas, lo que permitió que surgieran cantantes nacionales como Maluma, Sebastian Yatra, Karol G, Ryan Castro o Manuel Turizo, y productores/artistas como Sky Rompiendo, Ovy on the Drums y Icon.
Con su estética visual, las líricas que describen la ciudad y sus vivencias, además de un sonido característico, los productores y artistas de los géneros urbanos contemporáneos de Medellín nos han ubicado en un lugar de privilegio en el mundo, motivando cada vez más el arribo de artistas a la ciudad y, con ello, han configurado lo que evidentemente se podría denominar como el “segundo sonido paisa”.
La industria actual
De ese legado de las disqueras tradicionales, que para la década del 70 se podían contar hasta 14, todavía sobreviven algunas de ellas, principalmente por la inmensidad de sus catálogos, y muy a pesar de sus conflictos internos. Discos Fuentes cerró sus estudios en 2016, sus cintas maestras son resguardadas por el Instituto Tecnológico Metropolitano y conserva su catálogo totalmente digitalizado; Codiscos aún conserva sus estudios al igual que su catálogo analógico y digital, ambas disqueras se mantienen vigentes y siguen produciendo artistas nuevos. Discos Victoria y Americana de Discos también han digitalizado sus catálogos y permanecen en la ciudad; de esa época dorada, Ondina se convirtió en un sello de culto, pues nunca grabó en estéreo y sus vinilos son perseguidos por coleccionistas, Sonolux se fue de la ciudad a principios de la década de los 90, al igual que FM Discos y Cintas.
En la actualidad, la ciudad cuenta con una gran proliferación de estudios de grabación, en su mayoría de géneros urbanos, los cuales, una vez alcanzan algún reconocimiento nacional o internacional, se configuran como sello disquero, lo que les permite negociar con las denominadas majors, lo interesante es que ese reconocimiento, a diferencia de la época del “primer sonido paisa”, no se le hace al sello o al estudio, sino a los productores musicales, quienes son los verdaderos protagonistas de este “segundo sonido paisa”.
Para saber más
Arqueología de las primeras grabaciones locales
Las primeras grabaciones sonoras que llegaron a Medellín lo hicieron en el año 1882, como menciona el historiador Mauricio Restrepo Gil, y fueron reproducidas en un fonógrafo de la compañía norteamericana Edison. La primera grabación de algún género colombiano se registró en La Habana en 1907 con la obra Pasillo colombiano de Pedro Morales Pino. En los años siguientes, fueron los artistas antioqueños Pelón y Marín (Pedro León Franco y Adolfo Marín) quienes grabaron en México (1908), seguidos por los hermanos Daniel, Luis y Samuel Uribe de Envigado y el bogotano Emilio Murillo en Nueva York (1909). Posteriormente, fue el turno de la agrupación Lira Antioqueña, que grabó en la misma ciudad norteamericana la primera versión de nuestro himno nacional en 1910.
En su libro Primeras grabaciones hechas en discos de 78 revoluciones en Colombia 1913-1949 (2018), Mauricio Restrepo Gil traduce un apartado de The Talking Machine Trade, el boletín de la industria musical de Nueva York de 1910, titulado Records by Colombian Orchestra: “La banda u orquesta de nativos de los Estados Unidos de Colombia, Sur América, que vienen desde las montañas, arribaron recientemente a Nueva York. Ellos están aquí para grabar una lista completa de discos instrumentales y vocales nativos para el departamento de exportaciones de la Columbia Phonograph. La compañía [de músicos] de aspecto extraño consta de un grupo de personas de piel cobriza, y su llamativa apariencia no deja de atraer la atención cuando pasan por Broadway. Vic Emerson, al frente del laboratorio, está haciendo algunas buenas matrices de este grupo”. Dice Restrepo Gil que “aunque este párrafo suena un poco etnocéntrico, es una bella pintura de lo que significó aquella histórica gesta de unos antioqueños en el corazón del mundo”.
En 1913 fueron grabadas algunas obras con las máquinas portátiles de la casa Victor en Bogotá. Otro hecho importante de aquella época fue la comercialización de los aparatos reproductores para los salones de escucha, como el famoso Salón Musical Victor, montado en Medellín por la firma Félix de Bedout e Hijos en 1929. Pero solo fue hasta una década después que llegaron las primeras grabadoras a nuestra ciudad, enviadas por la RCA Victor en 1939, las cuales fueron usadas por la emisora Radio Nutibara para grabar toda clase de géneros populares.
*Decano de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, investigador, productor musical y guitarrista de la agrupación Afrosound.