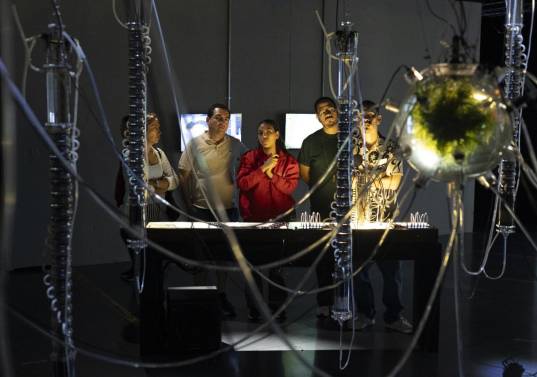Es una película delirante de escenas que se superponen unas a otras. Caracas, en una noche de pocas nubes, iluminada por el fuego de las bombas. El cielo que sirve de fondo para las líneas rectas de los misiles encendidos. Las explosiones. El sonido de los helicópteros que, tras atacar centros militares del chavismo, se dirigen al Caribe. Los anuncios de noticias extraordinarias en medio del caos. La incertidumbre. La declaración oficial de Donald Trump que fulmina toda duda: hemos tomado a Nicolás Maduro y lo llevaremos a Estados Unidos para que rinda cuentas. La incredulidad. El júbilo de unos y las críticas de otros. El reconocimiento, de todos, de que en la madrugada del 3 de enero de 2026 América cambió radicalmente. El tablero geopolítico que vuela tras esa patada con furia.
Los eventos que siguen son una cascada de surrealismo. Trump, en una rueda de prensa ya famosa, reconoce sin ambigüedad que su principal interés son los recursos naturales del país invadido. “Queremos acceso total al petróleo”, dice. También a las carreteras y a los puentes. “Venezuela nos pertenece”, incluso si una nueva línea de mando chavista sigue en el poder. Después —advierte— se mirará el proceso de transición a la democracia y el posible papel de la oposición, a la que le suelta la mano. María Corina Machado dice estar dispuesta a iniciar la transición, pero el multimillonario la considera incapaz de asumir un liderazgo. La venezolana, tímida y sumisa, lo visita en Washington y le regala su Nobel de Paz. Se publican las fotos de Nicolás Maduro esposado y con overol de preso. Saluda a los guardias estadounidenses con un Happy New Year. La Casa Blanca advierte que lo que le pasó al dictador puede repetirse. Quizá en Colombia. “A mí me suena bien esto”, concluye el republicano. O una toma a la fuerza de Groenlandia. “La necesitamos por interés nacional”. Tiembla Dinamarca y Europa entera. La OTAN podría ser atacada por el principal miembro de la OTAN. La isla será de Estados Unidos de una forma u otra. No hay reversa. La invadiremos o la compraremos —advierte el Salón Oval— y la nación europea que se oponga recibirá nuevos aranceles que empezarán en 10 por ciento y terminarán en 25%. Los europeos despliegan fuerzas en la enorme isla congelada. Es factible ahora lo que antes parecería una distopía: estadounidenses disparándoles a sus aliados europeos. La batalla final que dinamitaría a Occidente.
Las cosas parecen eternas hasta que dejan de serlo. La frase, ridícula por su obviedad, es quizá la que mejor resume el fin del gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo parecía infranqueable. Un cuarto de siglo lo había hecho inmune a las denuncias por sus abusos y su final se había anunciado tantas veces que pocos creían cuando se pronosticaba su derrota. Pero Maduro no volverá vivo a su país y se viene un proceso de reformas en Venezuela que no tiene reversa. Como eco, además, aparecen las enormes consecuencias para la política internacional de todo el globo. Venezuela es el ejemplo que ha elegido Donald Trump para gritarle al mundo que ahora se juega con otras normas. Unas que no respetarán los lineamientos que rigieron el mundo desde 1945, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial.
La “Doctrina Donroe”
Estados Unidos habla un nuevo lenguaje geopolítico y no se avergüenza de ello. Ya no hay eufemismos ni considera que deben ser cumplidas las normas que él impuso hace ochenta años. Stephen Miller, mano derecha de Trump y ahora uno de los encargados para el tema venezolano, lo describió en pocas palabras: “Somos una superpotencia y bajo la presidencia de Donald Trump nos comportaremos como una superpotencia (...). Aseguraremos nuestros intereses y no nos disculparemos por ello”. El falso altruismo en el que antes cada invasión se edulcoraba con discursos por la libertad y la democracia no existe más. “Este es nuestro hemisferio”, dijo la Secretaría de Estado desde sus redes sociales. Nos pertenece. No permitiremos nada que amenace a nuestra seguridad. Y así, con claridad meridiana de los propósitos, no hay necesidad de leer entre líneas. No hay espacio para la interpretación. No es necesario traducir. Estados Unidos declara que es el país más fuerte del mundo, económica y militarmente, y tomará lo que considere que es necesario para su supremacía: recursos y tierra. La ley del más fuerte.
En una de sus ya habituales declaraciones a bordo del Air Force One, Donald Trump, declaró que esta nueva forma de ver el globo se denomina “Doctrina Donroe”, un juego de palabras que recuerda la vieja propuesta Monroe de América para los americanos y su nombre Donald. Porque su nombre debe estar presente en cada acción.
La Doctrina Donroe es un terremoto mundial. Toma como soporte ideológico lo planteado por James Monroe en 1823 para impedir el imperialismo europeo, pero, sobretodo, la actualización de esta que se rastrea hasta inicios del siglo XX con Theodore Roosevelt. Allí no solo era asunto de definición de esferas de influencia sino la declaratoria amenazante del poderío de Washington en el continente. La capacidad de definir cuándo debe y puede intervenir en territorios extranjeros por sus propios intereses. Para Latinoamerica el recuerdo más crudo está vinculado a su aplicación en la segunda mitad del siglo pasado cuando, en medio de la Guerra Fría, este ideario funcionó como cartilla de navegación para las intromisiones en política interna de otras naciones y el apoyo a dictaduras a lo largo del territorio.
En los primeros meses de su segunda presidencia, Donald Trump insistió en que sus antecesores habían descuidado zonas clave para el poderío de Estados Unidos y que el país en lugar de ser temido era el centro de las burlas internacionales. Somos el hazmerreír del mundo, repetía como mantra. Y bajo esa visión construyó el plan de retoma de América Latina como territorio estratégico de su política exterior. Volvió a insistir, literalmente, que era su patio trasero. Our backyard. Al mismo tiempo daba puntadas sobre sus posiciones y apoyos en Europa, Asia y África. En las primeras semanas cambió el nombre del golfo de México por el de América, amenazó a Panamá con retomar el canal y lo obligó a cancelar acuerdos con China, le dijo a Dinamarca que invadiría Groenlandia si no se la entregaba y quitó el apoyo a Ucrania para insistir en la necesidad de que el continente europeo aportara más dinero a la OTAN y a la lucha contra Moscú. El comportamiento no diferencia entre aliados o enemigos. La realidad que expone con todos sus movimientos es que si la Casa Blanca coopta o recupera espacios que había abandonado, sus principales competidores -China y Rusia- tendrán menor margen de maniobra.
La visión tomó forma desde la amenaza militar y económica. El despliegue de su poderío militar en el Medio Oriente y en el Caribe y los anuncios de impuestos a aquellos que no siguieran sus instrucciones. El bombardeo a Irán en junio sirvió como alerta de contundencia militar y los acuerdos comerciales tras las intimidaciones arancelarias como ejemplo de una negociación de suma cero. Era la proclamación de que el viejo orden había caído.
Aunque durante su campaña de America First y Make America Great Again, Donald Trump prometió alejarse del concepto de policía del mundo e insistió en que no iniciaría nuevas guerras, el desarrollo de su política exterior lo contradice. Aclara, para aquellos que lo critican, que estas no son invasiones de largo plazo. Que son selectivas y quirúrgicas sin mayor costo para los estadounidenses. Los ataques a Irán, Nigeria y ahora Venezuela pueden ser analizados como prototipos de la Doctrina Donroe y el espejo de pánico para aquellos que se atraviesen en los deseos de poderío y riqueza del imperio.
Estas reglas ya no funcionan
El presidente de Estados Unidos dice que no se siente incómodo con el concepto de “secuestro” para definir la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. Mientras sus asesores y secretarios trataban de buscar alternativas lingüísticas, el mandatario simplemente lo reconoció como un buen término para lo ocurrido en la madrugada del 3 de enero y siguió adelante. Para él son pequeñeces que no pueden empañar la profundidad del cambio que propone y que tiene como núcleo un realismo estratégico menos moralista y más directo, más cercano a la geopolítica clásica en la que se recupera la capacidad disuasiva desde la amenaza y la fuerza. Es el regreso al juego del más poderoso, que debe quedar claro tanto para adversarios como para aliados. En esta partida, Estados Unidos es el dueño de la mesa, del naipe y de las reglas. Aquellos que no compartan esa nueva realidad pueden tomar dos caminos: o agachar la cabeza y aceptar o enfrentarse a un gigante imposible de derrotar.
La intervención en Venezuela que le dio un golpe mortal al chavismo —así aún siga en el poder— es también el más reciente recordatorio de la crisis de la democracia liberal contemporánea y del sistema de ordenamiento legal de la política internacional. Lo que genera tanta confusión y hace tan sorprendente a las acciones de Estados Unidos es que las estamos observando con unos lentes inútiles. Unos que funcionaron por casi un siglo, pero ya resultan obsoletos. Sería más provechoso, si queremos intentar interpretar lo que viene, reconocer que el mundo de hoy y del futuro cercano se moverá de forma más parecida al que existía antes de las guerras mundiales. El del siglo XIX. En ese espacio, por anacrónico que parezca, es en el que Donald Trump se siente más cómodo. No importan los bloques o las ideologías. Las amistades o los proyectos a largo plazo. En el centro de todo este nuevo-viejo sistema está el interés económico y expansionista.
Entre los organismos internacionales no hay duda de que el bombardeo de Caracas y la extracción del dictador Nicolás Maduro son movimientos ilegales bajo los estándares del derecho internacional. Al interior de Estados Unidos, además, hay un encendido debate sobre la forma en la que el presidente toma decisiones saltándose al legislativo. Para Trump, sin embargo, que Estados Unidos haya respetado estas normas -externas e internas- es justamente lo que lo llevó a rezagarse en el poderío mundial. ¿Si China y Rusia no las siguen, por qué tendría que estar él de manos atadas para mantener el control como primera potencia del mundo?
Bajo la óptica trumpista, Washington no podrá seguirles nunca el ritmo a sus enemigos si se mantiene “coaccionado” por los contrapesos de la democracia y el ordenamiento legal occidental. Por eso es que el presidente estadounidense se ve tan cómodo con personajes como Mohamed bin Salman o Vladimir Putin o dice tener una gran relación con Kim Jong-Un, mientras lanza críticas a Volodimir Zelensky y a Emmanuel Macron y a Antonio Guterres. A los líderes europeos los cataloga de inútiles y débiles y a la ONU la tacha de irrelevante e ineficiente.
Bajo este panorama es evidente que el andamiaje legal y moral de Occidente está herido. Quizá de muerte. La gran paradoja es que los ataques que lo debilitan vienen directamente desde el corazón de la nación que se enorgullecía en protegerlo, al menos desde el discurso, y por eso las embestidas son tan violentas y tienen un efecto tan brutal. Aquel que señaló por un siglo el rumbo de las relaciones internacionales considera que la brújula está descompuesta y cada uno tendrá que velar por su futuro. No confía más en su mapa ni en el camino propuesto, así que ha creado uno que se asemeja más al que utilizan sus viejos enemigos. Es una nueva era y el fin de la inocencia.