Para bombardear el campamento del Clan del Golfo en Ituango, no solo se requirió concretar información sensible de inteligencia y absoluta precisión en el ataque; también tuvieron que pasar tres años de debates sobre si en Colombia era apropiado combatir al crimen organizado con esta clase de arsenal destructivo.
El más reciente episodio ocurrió el pasado 1 de febrero en la vereda El Socorro del citado municipio antioqueño, tal cual informó EL COLOMBIANO. La Fuerza Aérea descargó bombas en una ladera del Nudo de Paramillo, destruyendo el campamento y matando a 10 presuntos delincuentes.
Aunque aún se trabaja en la identidad de los muertos, las autoridades suponen que eran integrantes de los frentes Rubén Ávila y Julio César Vargas, enviados a la frontera de Antioquia con Córdoba por parte de “Gonzalito”, miembro del estado mayor del cartel narcotraficante.
Su misión era, al parecer, retomar algunas áreas que han perdido sus enemigos de “los Caparros” y apoderarse de corredores de movilidad para el narcotráfico que usan el Eln y las disidencias de las Farc, según datos de Inteligencia.
¿Estatus político?
La historia detrás de los bombardeos al Clan comenzó con una intensa polémica el 3 de noviembre de 2015. En la madrugada, los bombarderos de la FAC redujeron a cenizas un área campamentaria en la selva de Unguía, Chocó, cerca al sector El Peye, aniquilando a 12 supuestos delincuentes.
Desde el punto de vista operacional, este tipo de ataque parecía ser la opción más lógica: había campos minados, por lo que una incursión por tierra era muy riesgosa; además, los difíciles factores climáticos y topográficos, sumados al armamento pesado de los rivales (que podía derribar aeronaves), hacía que un desembarco de tropas por helicóptero fuera imposible.
Después de la explosión de las bombas, estallaron las críticas contra la Fuerza Pública. En ese entonces, los lineamientos para combatir al Clan se basaban en los Convenios de Ginebra sobre DIH (1949) y la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 (Convención de Palermo), con las respectivas normas que los incorporaron a la jurisprudencia nacional.
Con base en esos documentos, el Estado colombiano clasificó a las grandes organizaciones ilegales de dos maneras: “actores armados del conflicto interno”, como las Farc, Eln y Auc, a los cuales se combatía militarmente y con apego al DIH; y “bandas criminales” (bacrim), como el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “los Paisas” y “Renacer”, que se atacaban policialmente y, en consecuencia, no había autorización explícita para bombardearlas.
La cuestión que rondó a la opinión pública fue si al bombardear al Clan se le estaba dando estatus de “actor del conflicto”, un reconocimiento que el cartel siempre había buscado y autoproclamaba en sus comunicados.
También se rumoró que el bombardeo fue un “mandado” desde La Habana, donde se realizaban las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, pues esta guerrilla exigía acciones contundentes contra las facciones neoparamilitares.
El entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino, trató de enmendar la situación declarando que en el campamento destruido había miembros del Eln que trabajaban en compinchería con el Clan. Una mentira que pocos creyeron, porque en aquellos días, igual que ahora, esos grupos estaban inmersos en una violenta confrontación.
Aun así, con los tentáculos del Clan expandiéndose por la nación, había que encontrar una manera de sustentar normativamente estas operaciones, y los fiscales y asesores jurídicos del Ministerio de Defensa se concentraron en ello.













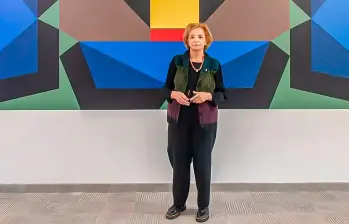









 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter