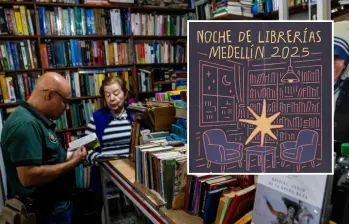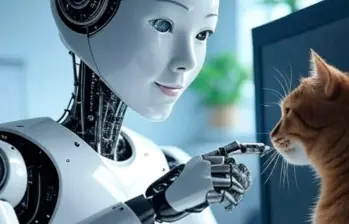Por la vía de la misma ley y de su reglamentación, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República podrían acabar no solo con el llamado carrusel de las pensiones, sino también con la diversidad de interpretaciones judiciales que hoy les permiten a funcionarios de la Justicia y de los entes de control el disfrute de abultadas mesadas.
Esa es la perspectiva de Germán Blanco, representante a la Cámara por Antioquia, quien enfatiza que el coordinado trabajo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo se precisa para lograr un sistema pensional que responda a los principios de equidad, universalidad y sostenibilidad.
A juicio del legislador, dicha intervención no hay que fundamentarla tanto en el escándalo que ha suscitado en el país el célebre carrusel de las pensiones, que en la actualidad tiene bajo la lupa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a más de 200 juristas de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
La consideración de Blanco, es que más allá de las presuntas irregularidades disciplinarias que se puedan comprobar y sancionar, el argumento central para esa intervención en materia pensional pasa por criterios de inconveniencia pública y fiscal.
Y se podría añadir que también por una conveniencia institucional, porque las sentencias judiciales parecen estar llevando a que el manejo de las pensiones se le salga de las manos al Gobierno. Esa queja lleva sello oficial y quedó consignada en un documento técnico del Ministerio de Hacienda, elaborado por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.
En el informe Régimen de transición pensional de los servidores públicos, Sistema General de Pensiones -publicado el 7 de mayo de 2011-, se afirma que "desde el punto de vista institucional es altamente preocupante que las modificaciones al Sistema (pensional) por vía de interpretación judicial hayan beneficiado principalmente a la Rama Judicial y a los organismos de control. Eso afecta el balance constitucional de los poderes públicos en contra de la rama Ejecutiva, que es quien tiene a su cargo el reconocimiento de las prestaciones y la función de velar por la estabilidad fiscal y quien debe sobrellevar las consecuencias de defender las posiciones más protectoras del patrimonio público".
La crítica a las actuaciones de la Rama Judicial se torna más severa, al sostener el Minhacienda que "al mismo tiempo se pone en evidencia la debilidad de las instituciones democráticas, pues no existen mecanismos que garanticen la neutralidad de las autoridades judiciales y de control cuando persiguen beneficios de sus propios servidores. Estas posiciones generan también conductas oportunistas y de discutible legalidad, pues incentivan la búsqueda de los mayores beneficios posibles en contra de la estabilidad del Sistema y de las finanzas públicas, tales como la rotación de los cargos de mayores ingresos entre los funcionarios próximos a pensionarse".
Y eso, ¿por qué?
Detrás del malestar del Gobierno está la frustración por el hecho de que la Ley 100 de 1993 no haya acabado con los beneficios pensionales desproporcionados. Antes de dicha norma, el ingreso promedio de la pensión se calculaba sobre los dos últimos años, en el caso del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), y de un año o menos en el caso de los servidores públicos.
Aprendiendo de las lecciones chilenas, el Congreso creó un régimen de prima media y otro de capitalización individual. Para el primer caso, se determinó que la nueva pensión se fijaría con base en el promedio de los últimos diez años y entraría en vigencia sólo para los hombres menores de 40 años y las mujeres menores de 35 años, creándose así un régimen de transición que duraría dos décadas. Posteriormente, en 2003 se elevó la edad de jubilación, a 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, a partir de 2014. Y en 2005 se elimaron todos los regímenes especiales, exceptuando los de las Fuerzas Armadas y el de los maestros, y se fijó un tope máximo de 25 salarios mínimos mensuales para las pensiones del régimen de prima media.
Hasta ahí todo parece claro. El lío surgió al atender las condiciones bajo las cuales se debían jubilar las personas cobijadas por el régimen de transición, o sea la edad, el tiempo de servicios y, sobre todo, el Ingreso Base para la Liquidación (IBL) de la pensión.
La Rama Judicial fue una de las primeras en oponerse a que sus funcionarios fueran cobijados por el régimen universal de la Ley 100. El argumento de los presidentes de los Tribunales Superiores y Administrativo, avalado por el presidente del Consejo de Estado, era que, de esa manera, se desmejoraban en un 75 por ciento sus condiciones laborales.
La batalla más dura, sin embargo, ha girado alrededor del monto de la pensión y los factores salariales que deben considerarse para su fijación.
El artículo 36 de la Ley 100 estableció que el ingreso base para las personas del régimen de transición que les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el período de tiempo si éste fuese superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si les faltaban 2 años o menos a la entrada en vigencia de dicha ley, el ingreso base para liquidar la pensión sería el promedio de lo devengado en los dos últimos años para los trabajadores del sector privado y de un año para los servidores públicos. Esta última parte fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, por considerar que era irrazonable e injustificadamente discriminatoria.
El monto de la mesada
En esta materia las Altas Cortes tienen posiciones disímiles. Mientras la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia acogió en su integridad el artículo 36 de la Ley 100, el Consejo de Estado ha interpretado en ocasiones que el "monto" está constituido no solo por el porcentaje o tasa de reemplazo, sino también por los factores que integran la base de liquidación e inclusive por todos los elementos económicos que permiten calcular el quantum de la pensión; es decir, porcentaje, factores, Ingreso Base de Liquidación (IBL) y límites o topes de la pensión.
Del examen de las posiciones del Consejo de Estado, el Minhacienda concluyó que "quienes reúnen las condiciones para ser beneficiarios del régimen de transición siguen regidos íntegramente por las normas del régimen anterior, lo cual desdibuja el propósito de la transición".
El Ministerio de Hacienda también encontró posiciones divergentes en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los factores salariales aplicables para la liquidación de las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía y la Contraloría.
En unos casos, se ha conceptuado que deben incluirse todos los elementos salariales devengados por el trabajador; otras oportunidades, que solo deben considerarse aquellos sobre los cuales haya efectuado aportes; y en otras ocasiones, que solo deben tomarse los factores relacionados taxativamente en la ley como "factores salariales, que son una especie del género "elementos salariales".
¿Y esto cómo impacta el monto de una pensión?
El Minhacienda miró en pesos y centavos las implicaciones que los fallos del Consejo de Estado tienen sobre los regímenes especiales que en pensiones tienen la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía, Medicina Legal, la Procuraduría y la Rama Judicial, pensionados por Cajanal y el ISS.
En el caso de la Contraloría, cuando una pensión se liquida tal cual fue previsto en el régimen de transición de la Ley 100, o sea con el 75 por ciento del Ingreso Base de Liquidación promedio de lo cotizado en los últimos diez años y con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, la mesada era, en 2011, de 2 millones 647.129 pesos.
Si se aplicaba el tiempo de seis meses que correspondería al régimen de transición especial de la Contraloría, de acuerdo con jurisprudencia del Consejo de Estado, la pensión subía 45 por ciento y pasaba de 3,8 millones de pesos. Y, si adicionalmente, se aplicaban todos los factores devengados, el monto de la mesada pasaba de los 9,5 millones de pesos.
A la Rama Judicial le iba mejor. La pensión inicialmente liquidada con base en la Ley 100 fue reliquidada para tomar la asignación salarial más alta del último año y eso elevó de 5 a 10,8 millones de pesos el valor de la mesada. Si, además, se reliquidaba la pensión aplicando todos los factores devengados, entonces el monto de la mesada subía a 13,4 millones de pesos. Con ello gaba el pensionado, a costa del equilibrio del sistema.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6