La alerta ahora la da Planeación Nacional: la población del Valle de Aburrá se envejeció, hace rato perdió su bono demográfico y deberá ejecutar acciones para evitar que a largo plazo esta situación le reste competitividad y su población no tenga un buen nivel de vida.
Perder el bono demográfico es como decir que no hay una compensación entre la población que envejece con la que está en niveles productivos. No hay relevo.
Es decir, la población económicamente activa es menor a la dependiente, aquella menor de 18 años y mayor de 62. El primer grupo, porque aún no le produce al sistema; y el segundo, porque ya dejó de producir. Ambos dependen del resto, los que están entre los 19 y los 59 años.
“Lo que vemos específicamente es que a partir del año 2013, en el Valle de Aburrá, la proporción de mayores de 62 años más la de menores de 18 supera la población económicamente activa. Eso tiene repercusiones sobre la inversión pública”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria.
Tomando como referencia Medellín respecto de otras ciudades se encuentra que la capital Bogotá perdió su bono demográfico en 2015, igual que Pereira; a Manizales se le extravió el mismo año que Medellín (2013), pero Bucaramanga lo perderá en 2018 y Tunja en 2022. Es un asunto nacional y no muy diferente de América Latina, explica el Julián Santiago Vásquez Roldán, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
“La población en muchos países se envejeció y no tienen fuerza laboral”, advierte.
El sociólogo de la Universidad Nacional José Duarte, profesor del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, recuerda que este fenómeno ha sido propio de Canadá y los Países Bajos, que tienen mucha población mayor de 50 años y se han visto obligados a ofrecer múltiples gabelas a ciudadanos de otros países, especialmente jóvenes, para que se vayan a residir allí y aporten su fuerza laboral.
“Esa población mayor de 50 años, si bien está en una etapa aún productiva, está llegando a un nivel en el que van a pasar a calidad de pensionados. Por eso tienen programas especiales de migración. Canadá lo tiene en Colombia y es mucha la gente que ha viajado allá y se ha quedado”, detalla.
Índices poblacionales
Para explicar el asunto con mayor claridad, Vásquez Roldán divide la población del Aburrá en cuatro grupos: uno que va de 0 a 20 años y que constituye el 25 % de la población. Otro que va de los 20 a los 40 y que representa el 31 % del total. Un tercer grupo entre los 40 y los 60 que son el 28 %. Y un cuarto grupo de mayores de 60, que constituyen el 16 % de la población.
Es decir, hay un 41 % de la población (los de 0 a 20 y los mayores de 60) que es totalmente dependiente del resto. Y de la población entre los 20 y los 40 aún mucha no está enganchada al sistema laboral. La que tiene entre 40 y 60 está en edad productiva, pero en 15 años ya no lo será. De allí la advertencia de Planeación: hay que ejecutar acciones concretas para torcer esa curva de envejecimiento y que el país (en este caso la región) siga siendo viable.
“Lo que hay que hacer es pensar en políticas para la población entre los 20 y los 40 años, lograr que se formen de acuerdo con las apuestas del territorio. El Valle de Aburrá, con Medellín a la cabeza, les apuesta a la competitividad, a los clúster de ciudad, en la región hay apuestas muy claras por la educación”, subraya el académico Vásquez Roldán.
¿Qué es lo preocupante de esta situación? En primer lugar, hay que considerar que gran parte de la población que hoy está en edad productiva no cotiza al sistema de salud ni al pensional, pues vive en la ilegalidad o la informalidad. Y llegará a la vejez sin pensión, lo que la hará dependiente de sus allegados o del sistema.
“Lo que se ve hoy es que las generaciones nuevas no han valorado a los antecesores, a la gente vieja la abandonan en hospitales y asilos” y esas personas requieren una alta inversión del Estado para garantizarles supervivencia y salud, señala el antropólogo Gregorio Henríquez.
Un caso patético
La familia de los esposos Héctor Mesa y Ángela Sánchez ilustra un caso real que es casi común denominador de esta situación. Ambos superan los 60 años y nunca laboraron en una empresa formal. Por ello no cotizaron al sistema de salud ni al pensional. Hoy se alojan en casa de su hija, de 37 años, que tampoco cotiza a ninguno de los dos sistemas porque su trabajo como independiente no le da. Tienen otra hija de 35 que ni siquiera trabaja. Héctor y Ángela prácticamente ya no laboran y los cuatro viven del mínimo que se gana su hija mayor. Es un clan familiar con un presente dificultoso y futuro incierto.
Por eso el economista Julián Santiago Vásquez advierte que revertir este problema es un asunto político y de decisión de las administraciones.
Simón Gaviria subraya que Medellín tiene ventajas comparativas, ya que está ocho puntos arriba del promedio general en el Índice de Prosperidad Urbana, que mientras en el país es de 49,63, en Medellín es de 57,72, considerando ciudades con más de 900 mil habitantes. Solo la supera Bogotá, con 59,86.
“Hay altos resultados en las dimensiones de infraestructura en vivienda, movilidad urbana, conectividad de las vías y acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)”, señala.
En equidad, inclusión social y calidad de vida en temas de salud, educación, espacio público, seguridad y protección registra avances. Medellín llegó a tener tasas de 37 asesinatos por cien mil habitantes y hoy es menor de 20. Pese a todo ganó seguridad.
Según Planeación, hay bajos resultados en la dimensión de sostenibilidad ambiental y los mayores retos le vienen en productividad (crecimiento económico, densidad económica, tasa de desempleo).
La Unidad del Servicio Público de Empleo del Área Metropolitana, que lidera el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo y en el que participan las universidades de Antioquia, Católica del Norte y Unaula trabaja en la elaboración de Plan Estratégico de Empleo para el Valle de Aburrá a 2026. Aunque aún no hay resultados consolidados, de manera preliminar, en un recorrido por los diez municipios, el grupo identificó la necesidad de crear condiciones de empleabilidad para la población joven entre los 15 y los 35 años en búsqueda de que no se repita el ciclo que hoy vive un grueso grupo poblacional entre los 45 y 54 años, que sufre muchas dificultades para acceder al mercado laboral. La región tiene brechas laborales para mujeres, las etnias y las personas con discapacidad.
La tasa de desempleo en el área metropolitana a 2013 estaba en 11,07 %. La situación más grave es la de Barbosa, con un índice del 14,6 %, y la más optimista la de Envigado, que para entonces la tenía en 4,5 %. En Medellín era de 8,7 %; en Bello, 11,5 %; en Copacabana, 11,7 %; en Girardota, 13,2 %; en Itagüí, 9,6 %; Caldas, 12,1; La Estrella, 13,2 %; y Sabaneta, 11,6 %. El total de desocupados superó los 700.000, de una población total de 3’777.018, proyectada a 2015.
Envigado, caso especial
El análisis llama la atención del caso Envigado, donde a pesar de tener hoy un nivel incluso inferior al 4 % en desempleo, tiene el bono demográfico más bajo de la región.
Sumando cuentas, su población entre 0 y 29 años y entre 60 y más suma 133.853 personas. La ubicada entre 30 y 59 llega a 93.272. Tiene la población más envejecida y el tema genera preocupación.
Así lo reconoce el secretario de Planeación, Esteban Salazar, pues ello traerá implicaciones en la productividad y el bienestar de la población.
“En los datos de Envigado la información es certera, pero el análisis hay que hacerlo en un contexto metropolitano, no somos una ciudad aislada sino conurbada y con interrelación con los municipios vecinos, hay gran actividad económica y académica”, explica.
Sostiene que, “si no fuera así, el problema sería demasiado crítico para nosotros”, pues al alto índice de desempleo de las demás localidades terminará afectando a su población, por decir un solo indicador.
El sociólogo José Duarte recalca que el problema del envejecimiento de la población cobra más relevancia con el crecimiento de la esperanza de vida, que cada día ha aumentado, y en los cambios en el concepto de familia vividos en las últimas décadas.
“Esto tiene que ver con la llamada generación de la guayaba, grupo amplio de personas entre 35 y 40 años que decide no tener familia porque no ven esperanza de futuro”, dice. Al aumentar el número de familias sin hijos o con uno o máximo dos, no hay renovación de generaciones.
Se da la paradoja de que con los avances en la tecnología en salud la gente vive más. Y prácticamente, con las falencias y los problemas que se presentan en el servicio, toda la población está cubierta. Solo que el régimen se sostiene con el sistema contributivo, de las personas que laboran formalmente y aportan. Con una población económicamente activa cada vez más reducida, el problema se agrava. La alerta de Planeación, sin embargo, ofrece la oportunidad para enderezar el camino. Lección: planear a largo plazo.









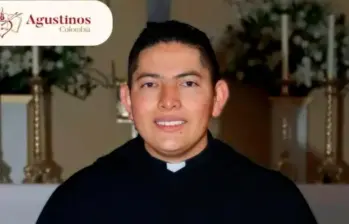














 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter