En la cuenca del Río Mayorquín, zona rural de Buenaventura, los niños estudian en una caseta comunitaria construida en madera y latas oxidadas de zinc. En un salón de unos cuatro metros cuadrados se acomodan 36 niños; en el restaurante no hay dónde sentarse, los tableros están rotos y no hay materiales. La comunidad afro que vive en este lugar se dedica a la pesca artesanal y al corte de madera. Por años han pedido lo mismo: servicios públicos, agua potable, infraestructura para la salud y educación.
No muy lejos de allí, en la costa Pacífica del departamento del Cauca, la comunidad indígena Eperara Siapidara pide atención del Estado: “Alertamos al Gobierno Nacional e instituciones de derechos humanos por el abandono, descuido, desatención y olvido por parte de las instituciones del gobierno, quienes a pesar de conocer la gravísima situación social, cultural, económica, territorial y ambiental, nos han dejado a nuestra propia suerte, con el peligro del exterminio físico y cultural de nuestros pueblos”, dice un comunicado de la Asociación de Cabildos Eperara Siapidara.
Mientras la comunidad indígena preparaba el comunicado para enviarlo a Bogotá, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) definía los últimos detalles con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un crédito por 231,4 millones de dólares que se invertirán en el litoral Pacífico a partir de 2016.
La negociación terminó el viernes pasado con un Sí por parte del BID. Con estos recursos, y si el calendario del DNP se cumple, en menos de 20 días contaría con los recursos para invertirlos en el Pacífico. Como la suma no alcanza para atender las necesidades de los 50 municipios del litoral Pacífico, el DNP adelanta otra negociación con el Banco Mundial para conseguir 168 millones de dólares más.
Listo el Conpes
Este ambicioso proyecto se conoce en la región como “Todos Somos Pazcífico”. Su objetivo, hasta hace unos días, era incierto. Tampoco se sabía bien cuáles eran los programas que se ejecutarían ni la financiación con la que contaría. Estas dudas fueron despejadas por el DNP el 3 de noviembre, cuando expidió el documento Conpes 3847. Allí quedó establecido que se invertirán cerca de 400 millones de dólares para adelantar obras de acueducto y saneamiento básico y otras para mejorar infraestructura eléctrica.
Reducir las brechas
En abril de 2011, Colombia suscribió la Alianza del Pacífico con Chile, México y Perú. La Alianza fue creada como un “mecanismo de integración” del Pacífico. La meta consiste en diversificar las exportaciones, generar empleo, crecimiento económico y competitividad.
El litoral Pacífico colombiano, como lo ha admitido el Gobierno, no es competitivo. Basta observar la situación en municipios como Tumaco y Guapi, que no tienen agua potable, para darse cuenta de esta realidad. Las cifras del mismo DNP indican que cerca de 50.700 viviendas en el litoral no tienen servicio de energía. Además, la tasa de la mortalidad infantil en el litoral es de 34,6 por ciento, mientras en la región Andina es de 13,7 por ciento.
En relación al servicio de alcantarillado, la cobertura en Quibdó es de 10 por ciento, en Guapi de 10 por ciento y en Buenaventura de 50 por ciento. La brecha también se puede ver en la educación. La tasa de analfabetismo en el litoral es de 17, 9 por ciento mientras que en la franja Andina es de 6,7 por ciento.
Estas brechas sociales han afectado históricamente a la población del Pacífico, que está compuesta por comunidades indígenas y afrodescendientes en un 79,5 por ciento, según censos del DNP.
Los proyectos del Plan impactarían a 7.817.664 personas que habitan en la región pacífica. Justamente se espera superar problemas urgentes como la seguridad y el desempleo. Solamente en Valle del Cauca la tasa de homicidios es de 60,5 por 100.000 habitantes. De otro lado, en el litoral Pacífico están ubicados siete municipios con niveles de pobreza rural de un 99 por ciento. La pobreza monetaria en los departamentos del Pacífico es de las más altas del país: Chocó (65,9 por ciento), Cauca (54,2 por ciento), Nariño (42, 9 por ciento) y Valle del Cauca (22,7 por ciento).
Para alcanzar una cobertura de acueducto de un 95 por ciento en Quibdó, Tumaco, Buenaventura y Guapi se invertirán 251 millones de dólares. Las obras deberán estar listas en 2021. En este año, también, Guapi deberá tener alcantarillado en un 85 por ciento, Tumaco en un 30 por ciento (hoy no tiene alcantarillado) Buenaventura en un 60 por ciento y Quibdó en un 20 por ciento.
Solucionar parcialmente los problemas energéticos le costará 91 millones de dólares al Gobierno. En la actualidad en los 50 municipios del litoral, el 87,6 por ciento de las viviendas cuentan con servicio de energía. El porcentaje restante (50.633 casas) no tienen servicio. El 80 por ciento de las que tienen es por generación con diesel, generando problemas en el medio ambiente. En 2021 el Gobierno espera tener el 90 por ciento de cobertura eléctrica, beneficiando a 14.484 habitantes.
Uno de los temas que más le preocupa al Gobierno es el de la conectividad. El litoral solamente cuenta con dos carreteras que lo conectan con la zona Andina. Los esteros y ríos son la principal alternativa de comunicación con 850 kilómetros de red fluvial navegable. Para llegar a la cuenca del Río Mayorquín, por ejemplo, es necesario emprender un viaje de dos horas en lancha.
Este panorama cambiará, según el Gobierno, con la construcción de cuatro muelles, dos malecones, y la creación de una “acuapista”. Estas obras costarán 40 millones de dólares. La idea consiste en mejorar las condiciones de navegación en 300 kilómetros.
¿Y la voz de la comunidad?
Algunas asociaciones indígenas y afrodescendientes se enteraron del plan “Todos Somos Pazcífico” cuando EL COLOMBIANO llamó a consultarlos. Tenían ideas generales sobre el proyecto pero, dicen , no fueron consultados.
Víctor Hugo Vidal, miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Buenaventura, dice que el Gobierno ha cambiado las reglas de juego: “Cuando hicimos una marcha por la paz en Buenaventura por todo el tema de las bandas criminales el Gobierno se acercó y nos propuso un préstamo de 400 millones de dólares para Buenaventura, con el fin de implementar un plan de choque. Ahora es un proyecto para toda la región del Pacífico y eso cambia todo. Quedan muchos menos recursos para atender los 30 puntos que habíamos acordado desde la marcha. Un ejemplo: en los 30 puntos no estaba la construcción de un aeropuerto de carga para Buenaventura, no pedimos eso, pedimos otras ayudas y ahora lo plantea el Gobierno en el Plan Pacífico”.
Jesús Chirimía, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en el Pacífico, dijo que a las comunidades indígenas no les han explicado el proyecto: “no nos han tenido en cuenta para formular ese plan, no sabemos cómo invertirán la plata”.
El proceso de concertación, dice Richard Moreno, abogado del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de Atrato –Cocomacia–, ha sido el principal problema del plan Pacífico: “La iniciativa del gobierno intenta mejorar los problemas estructurales de la región Pacífica. El problema está en la ausencia de participación de las comunidades, porque están construyendo el proyecto según los términos de los empresarios y de los funcionarios del Gobierno. El proceso de negociación que se lleva con las Farc puede llegar a facilitar la intervención. Sin embargo, las bandas criminales seguramente intentarán incidir y participar en el negocio. Si no existe un control social por parte de la comunidad el proyecto va a tener problemas. Por eso es tan importante concertarlo”.
El posconflicto es transversal al plan “Todos Somos Pazcífico”. Si existen los grupos armados, dice Juan Guillermo Valencia, director de Planeación del Valle, es porque no hay oportunidades: “El cierre de brechas tiene que ser pensado desde el posconflicto. La violencia no se da solamente en Buenaventura, sino que se presenta en todo el Valle y allá se manifiesta de una manera preocupante. No nos podemos quedar en la inversión para los 50 municipios del litoral Pacífico porque es toda la región pacífica la que necesita nuevos colegios, vías, salud y la que sufre el conflicto armado”.
Un problema que afecta la región pacífica es la minería ilegal. El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, advierte que la “violencia de los grupos armados tiene que ver con un problema de minería ilegal en la región. Los proyectos del Gobierno deben generar ingresos para que la población no acuda a vías ilegales para obtener recursos”.
El director del DNP, Simón Gaviria, es consciente de que existen factores como el conflicto armado que no se pueden perder de vista: “entre los años 2002 y 2013, el 22 por ciento de los municipios del Pacífico se ubicaron en las categorías “muy alto” y “alto” del índice de incidencia del conflicto armado, porcentaje que para el resto del país se ubicó en el 16 por ciento. Esto demuestra que el Pacífico no se ha beneficiado en igual medida de las tendencias decrecientes que ha presentado la incidencia del conflicto armado en otras regiones”.
36,6
por ciento es la tasa de mortalidad infantil en el litoral Pacífico.
50
municipios del litoral Pacífico serían los principales beneficiados del plan.














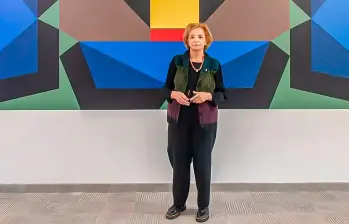









 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter