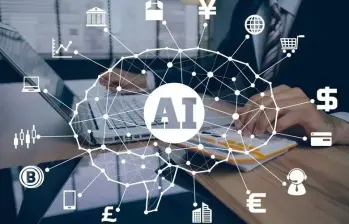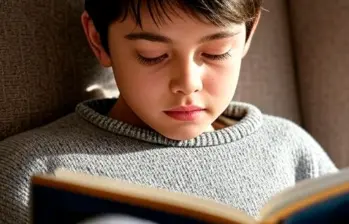Esta semana nos impactamos todos los colombianos con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la medida en que significó un golpe a la soberanía del Estado colombiano, y en especial por la particular fórmula adoptada por la Corte -algo salomónica por decir lo menos-, al pretender satisfacer las expectativas formales de las naciones, pero desconociendo los efectos socio económicos sobre los pobladores.
Si bien reconoce la presencia ancestral del Estado, impide que ella se ejerza a través de la explotación de los recursos por parte de sus ciudadanos.
Más allá de la opción jurídica que adopte el Gobierno nacional respecto de la sentencia, lo cual debe ser producto de un estudio juicioso del fallo en su conjunto y la ponderación de los efectos jurídicos, políticos y éticos -por ejemplo, el mensaje para los ciudadanos acerca de la libertad para acatar o no las sentencias judiciales de los Tribunales-, lo inmediato es estudiar medidas que garantice el proyecto de vida de los isleños, especialmente de los pescadores, lo que incluye el ejercicio de la pesca artesanal y las medidas de protección de los recursos naturales, entre otras.
Ahora bien, lo anterior pone en el tapete un tema de gran calado y es cómo ha sido la relación de la Colombia con sus zonas de fronteras y específicamente con sus territorios insulares.
Hay que reconocer que durante mucho tiempo Colombia estuvo con las espaldas al mar, incluidos los territorios insulares -no olvidemos que en algunos momentos las tendencias independentistas han rondado en sectores de la población raizal y también, hay que decirlo, allí florecieron las prácticas clientelistas de nuestros partidos tradicionales-; recordemos que durante mucho tiempo se organizó una especie de turismo de compradores minoristas, para aprovechar su estatus de ‘puerto libre’, pero no se le veía como una posibilidad de un turismo que cuidara los recursos naturales y con sustentabilidad y menos con otras opciones de desarrollo para sus pobladores.
Sólo a partir de la Constitución de 1991 y el establecimiento del Departamento de San Andrés y Providencia y reconocer políticamente a la población raizal un estatus especial y una posibilidad de representación política (aunque esto todavía necesita mucho mayor desarrollo).
Un ejemplo de la despreocupación del Estado central ha sido la falta de un apoyo sólido a la sede de la Universidad Nacional, como una más de las expresiones del Estado en esos territorios colombianos insulares.
Más recientemente las islas adquieren importancia en la lucha contra el narcotráfico, en la medida en que muchas de las rutas de los traficantes de cocaína comenzaron a utilizar a las islas como puntos intermedios y por lo tanto las autoridades centraron su lucha en la isla para interceptar cargamentos y capturar eventuales cómplices dentro de las islas.
El Gobierno central tiene el desafío de replantear seriamente la relación con el Departamento de San Andrés, con un verdadero plan de desarrollo de corto, mediano y largo plazo que efectivamente convierta a estas islas y a nuestros compatriotas que allí viven, en un referente de desarrollo.
Igualmente debe haber una política colombiana hacia el Caribe, estimulando redes de relaciones y de cooperación y hay que darle mayor centralidad a la población raizal, no sólo para los aspectos de tipo folclórico, sino como co-gestores de las políticas de desarrollo caribeño y de las cuales deben ser protagonistas centrales.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6