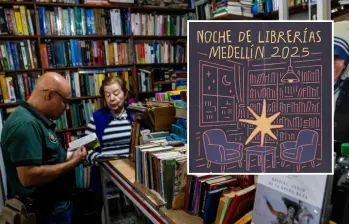Veníamos del extremo sur, donde el Parque Nacional Natural de Utría limita con dos comunidades vecinas: una negra, Jurubirá, y otra indígena, Jurubidá. (El parque no está solo). Hubo que frenar la embarcación, el motor de 15 caballos tuvo la culpa de que nos cogiera la noche en ese punto en el que el mar se calla ante la selva: la ensenada. (El parque sobrecoge).
El bulto blancuzco que se intuía metros atrás era un bravo muerto de 40 libras de peso, todavía fresco.
Sin voltear a mirar, y con la carga al hombro, Emiro, uno de los funcionarios del parque, entró derecho por el comedor de las instalaciones, atravesó el pasillo y llegó al lavadero.
"Mire la marca. A este bravo lo mató un atrancador", dictaminó con autoridad de forense. Y sí, se le veía una talla horizontal entre los ojos y la boca. Un atrancador es lo mismo que un trasmallo, pero con ojales de más de ocho pulgadas, especiales para pescar animales del tamaño de este bravo, o más grandes. Atrancador o trasmallo, ambos artes de pesca están prohibidos en la zona protegida. (Al parque lo amenazan).
El parque no está solo
Es fácil llegar a la ensenada de Utría. No es el parque natural del imaginario colectivo que exige días de tortuosa caminata por pantanos o riscos, hasta llegar a un confín sin vecinos, altar de la contemplación. Utría está entre comunidades que lo tocan, se nutren de él, a veces lo explotan, otras lo admiran, en una relación que se transporta entre el amor y el interés, la desidia o el resentimiento.
Por el sur se llega en lancha desde Nuquí, y en el norte el punto más cercano es el corregimiento de El Valle, jurisdicción de Bahía Solano. La ensenada y El Valle están separados por 40 minutos vía marítima y cuatro horas a pie.
A los poblados vecinos la Dirección de Parques Nacionales los llama "zonas de amortiguación", un eufemismo para disimular el nivel de afectación que ejercen sobre el área de protección, nivel que, en todo caso, apenas se va a medir. En esa lista se cuentan Nuquí, Tribugá, Jurubirá, Jurubidá y El Valle.
Ahí estamos. Como sucede en la costa pacífica, los asentamientos derivan su nombre de los ríos que los bañan. Y a éste, Jurubirá, se entra en la plena algarabía de su fusión con el mar, por un portillo que el agua le hizo a la playa.
Río arriba, media hora después está Jurubidá. Nos recibe Ramiro Forastero, que acaba de entregar el turno en el trapiche manual. La comunidad se prepara para la fiesta de graduación de los niños y por eso las muchas vasijas llenas de guarapo para fermentar.
Jurubidá está compuesto por 33 familias, pero no siempre fue así. "Cuando yo era joven aquí no había pueblo. Fue Orewa el que dijo que se organizara para nombrar profesor y dar clase a los niños".
Tal vez esa conglomeración, que no es propia de la cultura Embera, ha hecho que ocurra lo impensable en una comunidad con el río a los pies, el mar cerca y una selva protegida enfrente: que esté pasando hambre.
A la hora de la molienda, con el sol rayando el mediodía, nadie se había comido el primer bocado. "Pez sí hay pero no se jala". Y la caza es peor. "Los animales de monte están de aquí a dos horas de caminada".
Las proteínas son el gran déficit, esa es una de las preocupaciones de las autoridades del parque, porque el problema de Jurubidá, en el borde sur, es el mismo que tienen Boroboro, El Brazo, Posamanza, Chorí, La Loma, Puerto Indio, Santa María de Condoto y Chanú, todos resguardos asentados en las 59.030 hectáreas terrestres protegidas.
El razonamiento es sencillo: si las comunidades, aliadas de la conservación, experimentan problemas de autosostenibilidad, pues se amenaza el equilibrio del ecosistema. Por eso todo el año pasado los operarios del parque trabajaron con los habitantes de los resguardos en un Régimen Especial de Manejo que ha detectado los puntos críticos y las soluciones: refugios de fauna para la caza, zoocría de animales, preservación de las tradiciones culturales... Faltan los recursos, y esos no los pone el PNNU sino las cabeceras municipales, cosa que puede alargar la espera.
Así como a nuestra llegada, a la salida, el caserío entero se asomó a curiosear, en una especie de saludo y despedida con silencio burlón y uno que otro susurro en Lengua.
Aguas abajo, Jurubirá. En ese asentamiento negro se vivía otro tipo de mutismo, el provocado por el ritual de la muerte. Así que el pueblo estaba solo, o casi. Los pocos que quedaban en la calle daban de inmediato la razón: "la gente está en el entierro de Edy Asprilla". Una vez regresaron, los deudos se acostaron a dormir la resaca del velorio. El único que estaba despierto era El Mello. Mello le dicen, pero su nombre es Leandro Palomeque y en el caserío es indispensable cuando alguien se muere, porque es el único que sabe rezar según las tradiciones. O sea que además de aserrador, el Mello es rezandero. Y pensará que el cielo ya es suyo por el gesto de indiferencia cuando le pregunto qué pasará cuando el muerto sea él.
La cultura en Jurubirá se está quedando atrancada en los años de los mayores. Esto que Leandro cuenta actuando, que "cuando el muerto muere le hacemos su tumba con cielo de sábana, los pies pa' fuera y la cabeza pa' dentro, sus cuatro velas prendidas, el rezandero aquí, los otros allá", tiende a perderse en la memoria. No solo de rituales hablamos. Los mismos pescadores dicen que al caserío le quedan tres agricultores, porque el cuarto era Edy y acababa de morir. Y la pesca viene sufriendo sus transformaciones...
Por ahora baste decir que este poblado que vive del mar se abastece de las aguas del parque. En los alrededores de la ensenada, los habitantes de Juribirá pescan con espinel o línea de anzuelos y no con trasmallo. No por conciencia ambiental, sino por conveniencia. El pescado que sacan es, por así decirlo, de exportación. Viaja hacia Bahía y Medellín. Y ninguna mercancía pensada para la comercialización externa resiste si fue pescada con redes.
Del parque, los pescadores están cansados: charlas, talleres y reuniones, sin que les mejoren las condiciones dentro de la zona de protección. Vilde Murillo toma la vocería: "necesitamo una buena casa pa' uno pejcá. Eso por allá se llueve todo y es usté con la cobija encima como una monja". Habla del tambo de pescadores, un cobertizo pensado para sus correrías, que no cumple con las especificaciones sanitarias básicas.
El parque sobrecoge
El tambo lo vemos desde la lancha. Han pasado varios minutos desde que dejamos el Pacífico abierto para deslizarnos sobre la lengua de agua que acaricia la selva tupida a lado y lado. Esa es la ensenada de Utría: un embalse azuloso a veces, o verde profundo, mar domado que dirige el vestuario de ese paisaje transformista. Todo allá parece encajar en una cuadrícula de tiempo organizada en intervalos de seis horas, duración de la marea baja y la marea alta.
La marea baja desnuda la ensenada y lo que aparece es el cuerpo de una playa grandísima, tatuado con huellas de hojas. Mentira, el travesti engaña. Esos trillos son bolitas ínfimas que resultan de la digestión de los cangrejos. Ellos se chupan los nutrientes de la arena y después los amasan y disponen de esa manera caprichosa.
Vamos rumbo a Estero Grande, una de las tres vetas de manglar, que suman juntas 33 hectáreas y que constituyen una de las mayores riquezas de Utría.
A cinco minutos de camino desde las instalaciones del parque hacia el fondo de la ensenada, el curso del mar se interrumpe sobre la margen derecha y se abre a lado y lado el bosque de mangles entre un riachuelo que baja tibio de la selva y que en ese punto se sazona con algo de sal. En la margen izquierda, se observa una ciudad de pirámides que son las raíces de la especie conocida como Piñuelo.
En el derecho, se impone una apariencia caótica por la presencia de otras especies. En Utría perviven siete de los diez tipos de mangle que crecen en el país. Entonces las ramas del mangle rojo se imponen a codazos, se estiran y se vuelven raíces para sostener el árbol en ese sustrato flojo. Y el blanco se alinea derechísimo, como trazado con escuadra, y se las arregla para nutrirse regando una alfombra de pequeñas estacas porosas. El uno y los otros tienen una misión fundamental para la conservación: son los guardianes de la selva porque su barrera intrincada de raíces protege los árboles de la salinidad, al suelo de la erosión y a los peces pequeños de los depredadores.
Sube la marea y la arquitectura de maderas desaparece bajo el agua. Entonces, Estero Grande se convierte en un conjunto de penachos verdes que custodian canales de agua sobre los que se puede navegar. La playa también se pierde y la ensenada toma la apariencia de una serie de colinas flotantes forradas con algodón fino si ha llovido, o brillantes de verdes si apareció el sol.
Selva adentro, no se siente mayor diferencia cuando el clima cambia de ánimo. El techo de ramas, a 30 ó 40 metros de altura, deja pasar una luz veteada y así mismo filtra la lluvia entre una penumbra perenne, que es al mismo tiempo sobrecogedora y hermosa.
Queríamos avistar la rana venenosa de manchas verdes fluorescentes, y andaba por ahí, diminuta y tranquila, prendida de las rocas de una quebrada de agua fresca. Lo mismo la roja y negra, agazapada cantando detrás de las ramas del sotobosque o de los troncos caídos, más arriba en la montaña. Las especies de la selva parecen en paz. La amenaza de Utría está en otra parte.
Al parque lo amenazan
Los funcionarios se aventuran con una hipótesis sobre la muerte del bravo que yace sobre el lavadero del restaurante del parque: que el atrancador que usaron pertenece a Piqueros, la cooperativa de pescadores más organizada de El Valle. Hace poco el Incoder le financió equipos para una actividad más industrializada, entre ellos atrancadores de ocho pulgadas. El problema es que no capacitó a sus miembros.
Es por eso que el biólogo Ángel Villa, miembro de la entidad, reconoce que los Piqueros pudieron haber ensayado la malla en aguas de la ensenada pero explica que son conscientes de que la nueva dotación es para explotar el mar abierto y competir con las grandes pesqueras.
Tal hecho fue una excusa para que los pescadores de El Valle dispararan su actividad con trasmallos. "Ajá, ¿y por qué le aceptan a ellos y a nosotros no?". Los miembros de la familia de Jorge Morales tienen su historia con el parque. Fueron expropiados de las tierras de Utría en 1987, cuando la zona fue declarada área de protección. "La sacada fue muy fácil. Vino una firma que se llama Codazzi, y si teníamos una mata e'yuca, se anotaba; un palo'e plátano, se anotaba; todo se anotaba, le daban a uno lo que querían, y uno iba saliendo como perro pa'l Chocó".
A Jorge y a sus hijos les gustan más las redes. "Se pesca más fácil, no se moja uno ni tiene que estar molestando con anzuelos". Su razonamiento es el de muchos en El Valle, que llegan de noche, tiran la malla y salen y se van. "Uno sabe que esa pesca es robada".
En este momento cursan en la Fiscalía de Bahía Solano ocho investigaciones por el delito de pesca ilegal. El número revela la precariedad de la Administración del parque para defender el terreno: tres funcionarios con un motor de 50 caballos y gasolina medida para vigilar un área marina de 18.000 hectáreas. Pero el problema va más allá: mientras las comunidades no desarrollen una industria pesquera, que les permita desprenderse de la costa y conquistar el mar abierto, Utría seguirá amenazada.
El panorama se agrava con una nueva sombra, esa que viene transformando la actividad de la pesca: el narcotráfico. El aviso llega: "hay carga caída". Los dueños de los motores patrocinan las salidas y los pescadores van a buscar coca. La mayoría no encuentra pero los que lo hacen venden las pacas porque así mismo el aviso sale: "la mercancía se encontró". Y los narcos llegan hasta las poblaciones con efectivo en mano. Entonces ya se han vuelto legendarias las parrandas de millonadas y los vuelos charter con prostitutas desde Bahía hasta Medellín, ida y vuelta. El negro que encuentra coca deja de pescar hasta que se le acaba la plata. Y esos bajones en la actividad pesquera interrumpen la cadena del negocio, hasta el punto de que hay comercializadoras de pescado en Nuquí que han tenido que cerrarse o que están al borde de la quiebra.
El parque, testigo y víctima, comenzó a tomar medidas. Este año se emprenderá un estudio, en convenio con la Universidad de Antioquia, para evaluar el estado de los ecosistemas y una investigación sobre cuánta carga turística puede soportar la ensenada. Así que Utría se alista para re-conocerse y abrir de nuevo sus puertas al turismo.
Con el apego del que quiere regresar, el viaje de vuelta hacia el corregimiento de El Valle transcurre sobre un pacífico de crines rizadas, sin más compañía que la de peces voladores que brincan una que otra vez, en medio de la llovizna permanente que cala en la piel como un sarpullido.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6