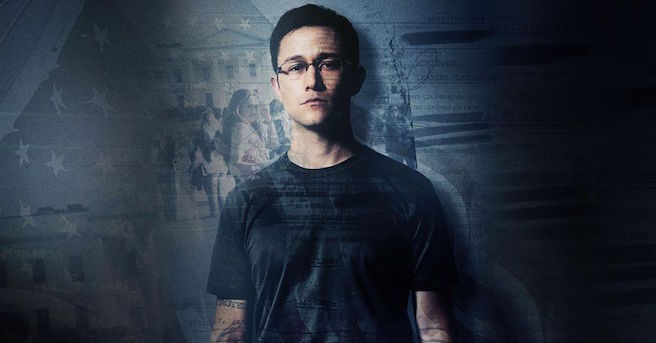Un origen y dos vidas
Oswaldo Osorio
Nada más descorazonador que un niño perdido en una ciudad con millones de habitantes y a miles de kilómetros de su casa. Con este planteamiento argumental, a prueba de estoicos emocionales, arranca una historia que, además, está refrendada por la advertencia inicial de “Basada en hechos Reales”. Así que no hay pérdida, tanto para ser varias veces nominada a los premios Oscar como para no dejar un ojo seco en cada sala de cine donde se presente y, de paso, recoger buenos réditos en la taquilla.
Este parece un encabezado burlón y despectivo ante un relato manipulador y sensiblero, pero si bien en parte ese es el objetivo, pues algo de eso tiene el filme, tampoco hay que despreciar de tajo una historia porque está hecha de un material cargado de emociones, así como de situaciones en las que es difícil no identificarse con su protagonista y hacer fuerza de principio a fin por su destino.
El caso es que se trata de un épico viaje emocional contado en dos actos, el primero, da cuenta de la desgracia del pequeño Saroo, quien tiene que lidiar con un insondable y abusivo mundo con tan solo cinco años. Es una parte realizada con eficacia narrativa, belleza en las imágenes y un equilibrado manejo de lo emocional sin acercarse mucho al tono de pornomiseria. El único problema es que parece un deja vu con ¿Quién quiere ser millonario? (Danny Boyle 2008), y más lo es cuando en el segundo acto aparece el mismo actor, Dev Patel, haciendo también de joven redimido y salvado del mundo de las calles.
El segundo acto es, entonces, ya el joven Saroo viviendo en Australia con su familia adoptiva. Paradójicamente, aunque es menos intensa emocionalmente y casi nada atractiva en su argumento, esta parte resulta de mayor hondura y complejidad en la construcción de los personajes y en las implicaciones de sus cuestionamientos sentimentales y sicológicos.
Se trata de una pregunta eterna y universal, connatural del ser humano, y es sobre conocer sus orígenes como condición para definir la identidad propia. Por eso, independientemente de lo equilibrado, feliz y realizado que parecía estar Saroo, ese componente esencial le faltaba a su existencia, lo cual lo lleva a una espiral de frustración, angustia y desesperación que prácticamente lo convierte en otra persona.
Es como si hubiera empezado otra película, porque todo en ella cambia, lo cual, visto en perspectiva, es un contraste que la enriquece y amplifica esa historia de vida que allí se está contando. Y aunque el título en español torpemente sugiere el final (el original es Lion), de todas formas es una de esas películas en las que, aunque es fácil de predecir casi todo lo que va a ocurrir, lo importante es el viaje, el emocional, el geográfico y el que hace la narración.
Publicado el 19 de febrero de 2017 en el periódico El Colombiano de Medellín.