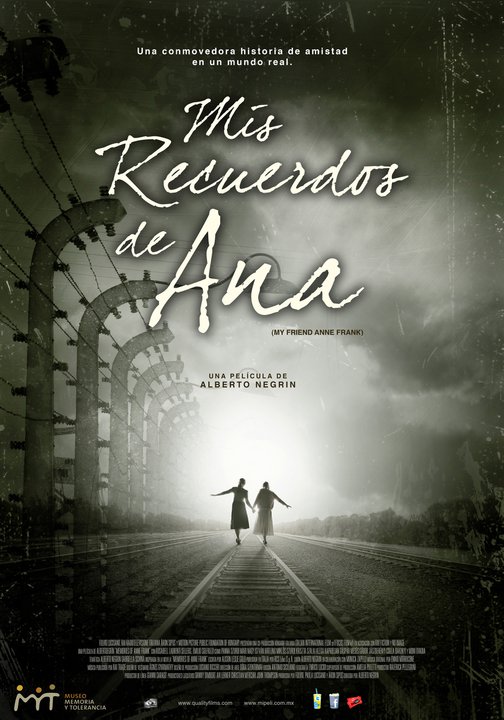La banalidad del mal
Oswaldo Osorio
Es inevitable titular esta crítica con el concepto propuesto por Hannah Arendt luego de cubrir el juicio por genocidio a Adolf Eichmann, un funcionario nazi. La filósofa alemana de origen judío vio en él, no al despiadado asesino que juzgaban, sino a un simple burócrata que solo cumplía órdenes sin pensar en las consecuencias de sus actos. Se trata de un mal banal e irreflexivo que tal vez es mucho peor, porque está en un número mayor de personas que pertenecen a un brutal sistema, en este caso, el Nacional socialismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
Un abultado número de películas han dado cuenta de este tipo de nazis, ya sea directa o indirectamente. La diferencia con Jonathan Glazer, quien se basó la novela de Martin Amis, es que su propósito principal con esta obra es ilustrar de manera descarnada y contundente este concepto. Para hacerlo, toma a la familia del comandante del mayor campo de exterminio de judíos, Auschwitz, se detiene en su cotidianidad, sigue sus conversaciones anodinas y recorre desenfadadamente los espacios de la casa y sus jardines.
La principal fuerza de la película, entonces, se encuentra en el dramático contraste que hay entre esa normalidad cotidiana de la casa, ese “espacio vital” del que se apropiaron en Polonia los nazis, con todo lo que ocurre fuera de cuadro al otro lado del muro en el campo de concentración, representado por las chimeneas siempre en actividad y una banda sonora plagada de gritos, disparos y lamentos. Mucho se ha hablado del exterminio judío por parte de los nazis, pero poco se conoce esa política de expansión y exterminio del imperio alemán sobre Europa del este, que incluso precede a Hitler, pero que este la continuó y acentuó.
Rudolf Höss, el protagonista de esta historia, tiene mucho en común con Eichmann, pero su complemento dramatúrgico es su esposa Hedwig, a quien sigue buena parte del tiempo la cámara y quien resulta aún más elocuente en reflejar esa banalidad del mal, pues su falta de contacto con el campo de exterminio y su entendimiento de lo que allí se hacía la convierte en la mejor representación de esa maldad libre de conciencia, en la mejor muestra de esa casi absurda separación moral que hacen entre su vida y lo que ocurría detrás del muro. Su madre, en cambio, no lo pudo soportar.
En medio de esa contradictoria vida de normalidad que Glazer sabe construir con su mirada, su punto de vista y ese espacio soleado y lleno de flores que habita esta familia, no olvida insertar esos momentos anómalos y turbadores que se le conocen de su obra, en especial en algunos videos musicales y en su anterior película, Under the Skin (2013): La inquietante pantalla negra inicial, los contrastes y golpes de la banda sonora, las misteriosas escenas en negativo o ese final documental que muestra el museo de Auschwitz en la actualidad y que recuerda a la impactante Noche y niebla (Alain Resnais, 1956).
Zona de interés (The Zone of Interest, 2023) es lo normal y cotidiano navegando tranquilamente en medio del horror y la muerte, es la evidencia de que la naturaleza humana es capaz de lo peor sin siquiera ser consciente de ello, y transmitiendo esto al espectador esta película lo hace de manera inteligente y eficaz.