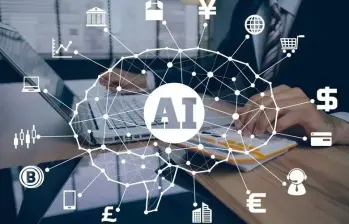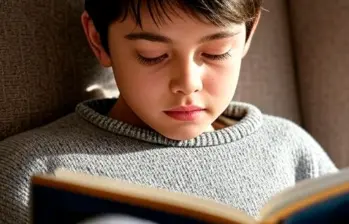Un solo poema, nada más. Diecisiete años. Solo esos. Su nombre, Otilia Valeria Coman, escondido en un seudónimo, Ana Blandiana, no sirvió de mucho. Se dieron cuenta de quién era y la señalaron: que detrás se escondía la hija de un enemigo del pueblo. Su papá, un sacerdote ortodoxo, era un prisionero político. Con ese poema que se llamaba Originalidad, esos pocos años y ese nombre revelado, Ana –quizá más Otilia entonces– no pudo publicar en Rumania, su país. Eran los años cincuenta, el dictador se llamaba Gheorghe Gheorghiu Dej.
Fue su primera prohibición. No la única: luego con Nicolae Ceausescu, en 1985, y una más en 1988, hasta la revolución, un año después, cuando cayó el muro de Berlín.
Su seudónimo, para poder publicar ese primer poema, se quedó con usted...
“Fue un problema durante esos primeros años. En Rumania hay que decir que las mujeres al casarse cambian el nombre, entonces fue un problema para mi esposo, porque al casarme con él nadie sabía que yo era su esposa y tampoco ese nombre figuraba en el pasaporte. El seudónimo apareció precisamente para esconder mi nombre, es decir, el de mi padre. Después Ana Blandiana se transformó en un vínculo entre aquella que llevaba el nombre del padre y la que llevaba el del esposo, que se había quedado en la sombra”.
Le prohibieron publicar cuando apenas empezaba a escribir, a descubrir si ese era el camino. ¿Cómo fue?
“La situación se hizo más difícil porque en aquel entonces descubrí que tampoco me daban el derecho de cursar estudios universitarios y esta interdicción pesó durante cuatro años. Esos fueron los más difíciles en mi vida. Es verdad que más tarde pasé por situaciones mucho más difíciles, pero esta fue una época compleja porque estaba joven y no sabía si tenía talento, si iba a escribir, y encima me prohibían los estudios universitarios. No estaba segura de mi lugar en el mundo y no tenía uno. Da la casualidad de que a esa edad me casé y fue lo único que me dio un lugar, pero tenía una inseguridad interior que es específica de la edad, que fue muy difícil”.
A los cuatro años hubo algo así como un receso y pudo escribir. ¿Qué sintió que debía escribir y cómo eso le ayudó a definirse como escritora?
“Esto no solo me pasó a mí, también a más gente, porque fue un momento en el que la sociedad empezó a cambiar y me permitió una apertura. También entré a la facultad y a un estado de normalidad que para mí fue un sueño.
Ahora bien, hay un instante importante. Cuando me hicieron la primera prohibición se mandó una circular a toda la prensa, a las editoriales del país, diciendo que prohibían la publicación de mis obras porque mi padre era prisionero político y todo el mundo sabía que yo había sido perseguida. Cuando tuve el derecho de volver a escribir esta prohibición de alguna forma se transformó en una ventaja. No hay mal que por bien no venga, porque de este modo yo como poeta debutante me beneficié de un interés mayor de lo normal, porque todo el mundo quería saber qué había en la cabeza de esa joven prohibida”.
A mediados de los ochenta vuelven a prohibirla y la gente se aprendió sus poemas. ¿Eso fue una resistencia colectiva?
“Sí, realmente fue una resistencia colectiva y lo extraño es que se hacía con base en unos poemas muy modernos, porque precisamente esas capas de la sociedad no están muy dadas a leer poesía moderna”.
¿Cómo escribir cuando te prohiben, cómo hacerse escritor?
“El problema fueron realmente los primeros años, porque estaba sola y pensaba que no iba a tener fin y no tenía esperanza, pero después las cosas eran distintas: mientras estaba vetada en Rumania, estaba traducida en el extranjero. Ese fenómeno se llama samizdat, quiere decir algo que está escrito a mano y se transmite en el underground, de mano a mano, y eso es común en los regímenes dictatoriales, así se transmitía la poesía, que no sé por qué estaba vedada. La gente la copiaba de mano y los hacía circular y así no me sentí más en soledad. Soledad solo sentí a los 17 años y todo eso me reforzó la idea de que un poeta puede escribir algo y tener el sentimiento de que la gente entiende lo que uno escribe y más tarde volverse una resistencia colectiva, un fenómeno exultante de una solidaridad en masa. Me pasó que cuando estaba prohibida pasaba por la calle y la gente ponía la mano sobre el corazón y yo ya sabía que no significaba que era el corazón, sino que allí tenía un bolsillo y en el bolsillo estaban mis poemas. Otro incidente fue que una vez parqueé el carro de manera incorrecta y cuando volví ahí estaba un policía que estaba apuntando para ponerme la multa. Le di el carné de identidad y el carné de escritor. En el primero estaba mi nombre, Otilia Valeria, mientras el carné, Ana Blandiana. Cuando él vio que era yo, me saludó y me devolvió toda la documentación. Tuve el sentimiento de que la poesía puede ser un pasaporte universal y una forma de negar la soledad”.
Un contraste, porque se dice que la poesía es para unos pocos y fue todo lo contrario en ese momento...
“La libertad desapareció en la sociedad rumana, así como en todos los países del Este. Las últimas moléculas de libertad existían en la poesía, porque ella se expresa de una manera indirecta a través de metáforas y la gente necesitaba respirar estas últimas moléculas de libertad y para salvarse leía poesía, encontrando en ella las últimas huellas de la libertad. Así me explico ese fenómeno de que la poesía en vez de ser para unos pocos llegó a ser para todos. Estaba claro que la poesía tenía un acto político, aunque su contenido no era estrictamente político”.
¿Y ahora volvió a ser para unos pocos?
“La respuesta está ligada dramáticamente a la pregunta anterior. Después de 1989, con la caída del muro de Berlín, se ha experimentado este sentimiento de libertad y ha sido difícil para los escritores, incluyéndome, entender que la libertad ha disminuido la importancia de la poesía, ya de golpe esta no era tan importante, es decir, antes tenía el lugar de muchas otras cosas que no se podían expresar, la filosofía, la fe religiosa. Todo eso se expresaba en la poesía a través de la metáfora y ahora ya no se necesitaba, cada una de esas disciplinas que estaban vigiladas no necesitaban recurrir a la poesía para expresarse de manera indirecta. Así que sí, creo que en situaciones normales la poesía es para unos pocos, para un público de élite, para aquellos que aman la poesía. Aunque ahora goza de más audiencia, hay más festivales, más ferias de poesía en el mundo y a lo mejor eso se debe a que la gente se ha cansado de tanto materialismo, es decir, de ese modo de concebir la vida para trabajar cada vez más, ganar cada vez más y comer cada vez más, y entonces hay una saturación con ese tipo de vida y la gente regresa a la poesía como a una necesidad espiritual. Se ha transformado en un repositorio de espiritualidad”.
¿Cambió la poesía cuando se sintió libre?
“No sé si hay un cambio. Permanentemente la poesía es una forma de oponerse al mal y este mal existe en varias formas y la poesía es siempre una manera de oponerse a sus manifestaciones”.
¿También es para hacer memoria?
“Está claro que en mi caso es así. En general la sociedades totalitarias quieren renunciar a la memoria y el pasado siempre molesta a aquellos que quieren dominar el presente y a la sociedad. Claro que la memoria es una forma de riqueza interior y de allí nace la poesía. Hay un vínculo entre la imaginación y la memoria, ese vínculo es total porque el hombre no puede inventar nada de lo que no existe en la naturaleza. Cuando en los cuentos fantásticos aparecen leones con alas o mujeres con cola de pez no son más que unas mezclas, unos montajes de la naturaleza que se mezclan. La imaginación, la fantasía se basa en lo que ha existido previamente, de la misma manera la historia y la poesía. Esta nace del sentimiento que existió antes” . n