LA VIDA ROSA
Lina Hinestroza
Directora Fundación Modo Rosa
Cuando ella menos lo esperaba, cuando parecía estar viviendo a plenitud, recibió la noticia que tenía cáncer de mama.
Se llenó de miedo de saber que lo que hoy es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo, le había llegado. Se llenó de remordimiento al reflexionar que durante los tres últimos meses había cancelado la cita de control porque siempre había otra cita de trabajo que no podía esperar. Y se llenó de culpa al saber que el dolor de su esposo, sus hijos y quienes la aman, pudo quizás haber sido evitado si la salud tuviera un lugar importante en sus prioridades.
Ella, una mujer alegre, positiva y llena de vida, convencida que todo eso estaba garantizado por siempre y quien a pesar de haber tenido tantas mujeres diagnosticadas cerca, jamás consideró que formaría parte de la estadística: Una de cada 8 que tendrán cáncer de mama en algún momento de su vida.
Después del miedo, el remordimiento y la culpa, buscaba desde su razón y su corazón la fuerza que necesitaría para enfrentar un tratamiento que sabía lastimaría su cuerpo y su autoestima sin piedad y sintió que aceptar su nueva condición con dignidad era el primer paso para su sanación interior. Eligió enfrentar una sociedad, que en el momento no estaba acostumbrada a ver en sus calles mujeres sin pelo en su cabeza, y con mucho amor en su corazón salió convencida de que más que reflejar muerte sería un mensaje de vida porque algunas, al verla, tendrían una alerta, pedirían su cita de control y llegarían a tiempo, para así no formar parte del 35% de aquellas diagnosticadas en Colombia que pierden la batalla.
Rápidamente descubrió que su dolor era útil para otras, que sus aprendizajes al servicio de las demás eran sanadores que, de alguna manera, “compartía la carga” y pudo verificar que cuando el propósito sale desde el alma las puertas se abren y los corazones también. Entendió además que ser mujer es mucho más que un pelo largo y un cuerpo perfecto y sintió que la feminidad y la belleza salen y brillan desde muy adentro.
Esa mujer fue afortunada y sobrevivió. Hoy sonríe más que antes y agradece a una enfermedad que en meses no solo le despertó el verdadero sentido de vivir, sino que transformó su conciencia para ser más feliz los muchos años que le quedan. Ella verificó que no hay nada en la vida que le dé más sentido a la propia que ayudar a otros y entendió que todo tiene un para qué. Que los momentos difíciles se hacen más llevaderos con una sonrisa y que hasta en el momento más oscuro ¡hay luz!
Esa mujer podría ser aquella con quien tienes pensado realizar tus sueños y quien hoy llena tus días de alegría. Esa mujer podrías ser tú o podría ser yo. Por ella lo darías todo. Es ella quien vuelve tu vida color de rosa.
MUJERES EN LA GUERRA: MÁS ALLÁ DE LA VICTIMIZACIÓN
Ana María Ibáñez
Economista y docente
La narrativa de las mujeres en la guerra suele concentrarse en su victimización desproporcionada, su indefensión y su papel como constructoras de paz. La historia es más compleja y no siempre virtuosa. Las mujeres son víctimas y viven por años los procesos de exclusión que estuvieron en la raíz de su victimización, asumen papeles de liderazgo durante la guerra, son combatientes voluntarias en los grupos armados o atizan también el odio y la violencia que perpetúa la guerra.
Los conflictos internos causan una alta victimización de la población civil. En Colombia, 220.000 personas murieron entre 1985 y 2015, de las cuales 81% fueron civiles. La victimización difiere para hombres y mujeres. Las muertes violentas son mayoritariamente de hombres. Las mujeres sufren violencia sexual, desplazamiento forzoso y deben asumir la doble carga de la familia tras la muerte de sus parejas. Un ejemplo estremecedor ocurrió en el batallón Sepur Zarco en Guatemala. Un grupo de militares asesinó a hombres de la etnia Maya-Keqchí y secuestraron a once de sus mujeres, convirtiéndolas en esclavas sexuales y domésticas por varios años. La guerra terminó, los militares responsables continuaron con su vida y las once víctimas volvieron a su vida de exclusión profunda por ser mujeres, indígenas y pobres. Treinta años después, la presión de organizaciones de mujeres, la exhumación de los cadáveres enterrados en el batallón Sepur Zarco y un fortalecimiento incipiente de la justicia de Guatemala lograron lo hasta ahora considerado imposible: iniciar un juicio emblemático contra dos militares responsables de este horror. La juez, una mujer, escuchó los testimonios en lengua Keqchí de las mujeres indígenas, quienes testificaron con el rostro cubierto. Fueron condenados a penas entre 120 y 240 años. El horror no quedó en el olvido por la lucha incesante de estas mujeres por buscar sanciones, la presión de algunos grupos de la sociedad guatemalteca y el apoyo de las Naciones Unidas para fortalecer la justicia y la Fundación de Antropología Forense.
La guerra abre en ocasiones oportunidades de liderazgo para las mujeres. La muerte de sus parejas o la necesidad de los hombres de permanecer invisibles para evitar la victimización han empujado a muchas mujeres rurales en Colombia a convertirse en líderes comunitarias o políticas. Hoy muchas Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias son precedidas por mujeres. Otras mujeres víctimas de la violencia han encontrado en la lucha por el reconocimiento y sanción de la violencia un vehículo para sanar parcialmente su dolor. Estas mujeres hablan duro y no buscan conmiseración. Quieren reconocimiento, reparación, verdad, justicia y la acción efectiva del Estado.
Pero las mujeres en la guerra también causan dolor, muerte y destrucción. Algunas mujeres deciden unirse voluntariamente a los grupos armados y luchar. En la reciente desmovilización de las Farc un 23% de los excombatientes eran mujeres. Muchas son combatientes en todo el sentido de la palabra: matan, son sanguinarias, cometen violaciones contra el derecho internacional humanitario y someten la población civil.
Las mujeres atizan el odio y la violencia aunque no combatan. En Mali, las tribus del Norte tienen una estructura matriarcal. Las mujeres, aunque confinadas a sus hogares, tienen un papel dominante y una fuerte influencia sobre los hombres en la familia. Son transmisoras de odio y alientan a los hombres de sus familias a matar y combatir en la guerra. Para desactivar estos círculos de odio, las Naciones Unidas y el Gobierno construyeron una casa de la mujer en la cual las mujeres de distintas tribus se reúnen, comparten la cotidianidad y emprenden proyectos conjuntos. No ha sido fácil. Los momentos de armonía se entrelazan con el resurgimiento del odio, los gritos y la incomprensión.
No se debe diseñar una política de género con el análisis incompleto de unas mujeres virtuosas, víctimas de la guerra y vehículos de paz. Las mujeres sufren en la guerra, las mujeres son partícipes de la guerra, las mujeres atizan la violencia. Una política de género debe reconocer estas complejidades, tanto las virtudes de las mujeres como su capacidad de odio y destrucción, para realmente desactivar el odio que perpetúa el conflicto.
DESDE EL PACÍFICO CANTANDO AL MUNDO
Goyo
Cantante de ChocQuib Town
Desubicadas de las cartografías occidentales y modernas de la política, de la identidad, del lenguaje, del deseo; desde el margen fronterizo que impone un Océano, marchamos las mujeres del Pacífico, diversas y diferentes. Luchamos para que nuestra memoria ancestral no desaparezca, la cantamos, la bailamos, la abrazamos y, muchas veces, la lloramos.
La denominación de lucha, en este escrito, está relacionada con una manera propia de asumir el mestizaje y la multiplicidad de formas no reductoras, en las cuales está inmersa la tensión y la riqueza, no solo de un territorio, como es el Pacífico, sino el hecho de ser mujer, negra, música, madre, hija, esposa, amiga, activista y soñadora.
No voy a referirme a la distancia crítica, que separa al Pacífico del resto de Colombia, esto podría recordar situaciones que implican no ser reconocido como adecuado, en ninguno de los marcos disponibles.
Es necesario expresar que las mujeres del Pacífico, como las demás mujeres, no somos iguales, pero tenemos impresos en nuestros pasos, el sello de territorios ricos en diversidad, en ancestralidad, en historia, en cadencia, en sonidos y en temple.
La fuerza, a la que le denomino temple, sale de las ventajas derivadas de la marginalidad que nos otorga el sistema y que nos ha conducido a una responsabilidad colectiva, que se traduce en tendencias, visiones y normas, que bien supieron establecer un puente entre lo simbólico y lo práctico, haciendo que el Pacífico sea uno de los lugares más protagónicos en la titulación de predios colectivos, derivado este proceso de la Ley de Comunidades Negras (70 de 1993).
El Pacífico se expresa en movimiento, imitando el paso del río, la danza de las olas, el rugir de la selva, la majestuosidad de las heliconias, el silbido de la lluvia y la quietud de las noches sin sombra. La cultura de ese rugiente lugar, tiene nombre de mujer, vibra en medio de un pasado que no tiene cadenas, convertido en esperanza, en fuerza, en palabra y en acción. Acciones “diferenciadas” por el brillo de la piel, por el viento del norte y del sur, por el golpe del bombo que despierta el corazón.
Territorio y memoria se trenzan, en peinados, en ritmos, en lenguajes, en vestuarios, que si bien no determinan separaciones con el resto de la Nación, envían mensajes de pertenencia, de resistencias y de identidad. El Pacífico saltó de un pasado lleno de añoranzas, de orillas lejanas, a una posmodernidad en la cual todo es posible. Evadió a la modernidad y conservó tatuadas en el alma las huellas de su esencia: paz-cífica.
Esta esencia paz-cífica, es femenina, es mujer y cómo expresar esa feminidad, transversalizada por factores a los que “con buena fe”, la academia ha definido como intersecciones y que las mujeres del Pacífico hemos convertido en elementos que nos permiten empoderarnos. Nosotras, nos empoderamos con el territorio, con la etnicidad, con la raza, con familias extendidas, con saberes propios, con la naturaleza, con la gastronomía, etc. Esto no es esencialismo, es posmodernidad con rostro de mujeres, diversas y diferenciadas.
Para finalizar es necesario cantar y, para ello, lo haré tomando la palabra poética de María Elcina Valencia Córdoba y sus Coplas de mi identidad, inspiradas en ese Paz-cífico, hecho mujer: “Yo tengo la herencia viva del cantar de mis abuelos, tengo un legado de versos, de la alegría y del duelo. Traigo guarapo y melao, traigo sal y coralina, la imagen de los esteros y un barril de cosa fina. Mi nombre tiene el aroma de Elcina, de María y también de Gloria...
Soy una mujer paz-cífica, como Elcina, como Lucrecia, como Mary, como Lorena Torres, como Jenny De la Torre, soy todas ellas y ellas son conmigo una a la vez.
LOS HIJOS Y EQUIDAD DE GÉNERO
Raquel Bernal
Economista y docente
Los movimientos proigualdad de género recientes como #MeToo (#YoTambién) y #TimesUp (#YaEsHora) parecen recoger una sensación generalizada de la necesidad de justicia y equidad a favor de las mujeres. Más allá de los temas mediáticos de la lucha contra el machismo y la discriminación contra las mujeres, las brechas de género en el mercado laboral son relevantes por un simple argumento de eficiencia económica. Por ejemplo, se ha encontrado que la disminución de la subrepresentación de mujeres en algunas ocupaciones en Estados Unidos, explica aproximadamente un cuarto del crecimiento del PIB per cápita en ese país entre 1960 y 2010.
Si bien la oferta laboral femenina aumentó rápidamente a nivel mundial a partir de los años sesenta, esta tendencia parece haberse estancado en la última década. Así mismo, se observó una reducción importante en la brecha de salarios entre hombres y mujeres durante el mismo tiempo, que también se detuvo (o revirtió en algunos casos) desde hace algo más de una década. En Latinoamérica, las mujeres ganan hasta 25% menos que sus pares masculinos con características similares.
Un estudio reciente de Marianne Bertrand de la Universidad de Chicago, revisa la evidencia sobre las principales razones que explican esta brecha. La autora repasa temas bien conocidos como las diferencias de educación entre hombres y mujeres, las diferencias en atributos psicológicos entre géneros, las diferencias en preferencias por tipos y características de los trabajos, y el cuidado de los hijos. La autora concluye que la tensión entre el trabajo en el mercado y el trabajo en el hogar, principalmente debida al cuidado de los hijos, es la hipótesis que explica una mayor fracción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Nikolay Angelov y coautores muestran que en Suecia la brecha en salarios entre marido y mujer aumenta en un 28% durante el período de 15 años que sigue al nacimiento del primer hijo.
Hay al menos dos factores que han contribuido de manera importante a reducir esta tensión en contra de la mujer. Primero, la tecnología y la disponibilidad de mano de obra no calificada de bajo costo han contribuido a la reducción del tiempo dedicado a las tareas del hogar y los hijos. Segundo, la evidencia de países desarrollados sugiere que han cedido las normas y concepciones de género que típicamente han asumido que la madre debe ser el proveedor principal del cuidado de los hijos y trabajo en el hogar.
De otra parte, han ocurrido varias cosas que contrarrestan los efectos positivos de estas dos tendencias, y que pueden explicar el estancamiento de los indicadores de equidad de género en la última década. Primero, las transformaciones del mercado laboral moderno han llevado a que los empleadores requieran ahora aún mayor flexibilidad que hace un par de décadas. Por ejemplo, mayor número de horas de trabajo, horarios más flexibles y disponibilidad permanente. Segundo, un mayor porcentaje de mujeres en posiciones altamente exigentes tienen pareja (a quien el mercado laboral también le exige mayor flexibilidad) y son madres, con respecto a hace un par de décadas cuando eran mayoritariamente solteras. Ambos canales implican que a pesar del progreso, las nuevas condiciones ponen aún mayor presión sobre el tiempo de la mujer en el mercado laboral y en el hogar.
Las políticas que promueven la flexibilidad laboral no solucionan esta tensión si la flexibilidad aún se sigue penalizando en el mercado. Los programas que promueven la igualdad de género en el cuidado de los hijos como las licencias de paternidad compartidas exhiben efectos mixtos y en su mayoría no presentan efectos significativos sobre los resultados laborales de las mujeres. Lo mismo ocurre con las cuotas para mujeres por acción afirmativa. Es claro que debemos seguir tratando de entender cómo promover la igualdad en el hogar para que esta se pueda reflejar en el mercado laboral, y en la realidad de un país. El cambio es cultural, de mentalidad y de comportamiento. Este tipo de transformaciones toman tiempo y requieren primero de una plena conciencia del problema por parte de los actores. Creo que esta etapa es por la que atravesamos, y esperamos que augure la llegada de una segunda etapa de cambios.





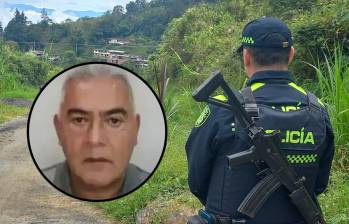
















 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter