La primera vez que María Emma Mejía entró a los barrios altos de Medellín —Popular 1 y Santo Domingo Savio, en agosto de 1990— la recibieron milicianos de la guerrilla a los que se les veía una actitud extraña porque intentaban taparse la cara con pañuelos. Con voz de mando obligaron a sus escoltas a entregar las armas. La situación se puso tensa. A estos barrios nadie entraba sin permiso y ella era nada más ni nada menos que la Consejera Presidencial enviada por el recién elegido mandatario. Por un momento se esperó lo peor. Sin embargo, María Emma, en un gesto que aún no está claro si fue de ingenuidad o de viveza, les dijo: “¿Y ustedes es que tienen gripa?”. Todos se quitaron el pañuelo para poder soltar la carcajada.
Colombia, en ese entonces, era un país al borde del colapso. En 1989, el narcoterrorismo había alcanzado su punto más endemoniado: el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto, la explosión del avión de Avianca en noviembre con 107 muertos, y la bomba del DAS que dejó 63 víctimas y más de 600 heridos.
En ningún lugar se sentía tanto el horror como en Medellín. Cuando sonaba un trueno, la gente se preguntaba si era lluvia o una bomba. Si en un semáforo una moto frenaba al lado de un carro, a los ocupantes les retumbaba el corazón del miedo. Pablo Escobar, había declarado la guerra al Estado, pagaba dos millones de pesos por la muerte de cada policía y estaba atrincherado en Medellín. Era como si una fiera mitológica recorriera día y noche las calles dejando estragos a su paso.
El pico del terror se dio en 1991: la ciudad contó 6 658 homicidios. En Madrid, por ejemplo, el año pasado se registraron 23 homicidios y en Washington 187. Es decir, en ese año mataban cada día más habitantes de Medellín de los que matan en todo un año en la capital de España. Nos hicimos tristemente famosos como la ciudad más violenta del mundo. El miedo era el pan de cada día.
Las barriadas populares no solo servían como una suerte de vivero de gatilleros al servicio del narco, sino que se estaban consolidando milicias de cada uno de los grupos guerrilleros de entonces: las Farc, el ELN, el EPL y hasta el M-19 que había firmado la paz tenían también control de territorio.
De manera que esta mujer glamurosa y de apariencia frágil pasó la prueba de fuego al lograr desarmar los ánimos sin pizca alguna de miedo. “Probó finura, como se dice en los barrios”, concluye hoy Alonso Salazar, quien luego de haber escrito No nacimos pa’ semilla –y antes de ser alcalde– conocía esos barrios como la palma de su mano y le dio en ese entonces la llave para entrar.
María Emma Mejía se había metido en la política deslumbrada por el carisma de Luis Carlos Galán al punto de trabajar muy cerca de él en su campaña a la presidencia. Por eso, luego de que asesinaron a Galán, en agosto de 1989, cuando César Gaviria heredó sus banderas y ganó, se esperaba que a Mejía le dieran un ministerio.
Pero no. La mandaron al destierro: a Medellín. En los corrillos políticos de Bogotá decían que la mandaban para quemarla. “Y yo creo que tenían razón”, ha dicho Alonso Salazar.
Pero por esas paradojas del destino, lo que parecía era debilidad para meterse en ese infierno que en ese momento eran las comunas de Medellín se convirtió en su principal virtud: María Emma aplicó la magia de su talento natural para la conquista y terminó desarmando hasta a los espíritus más violentos. “Los narcos creían que era inofensiva. Nunca la tuvieron como una enemiga”.
Como David y Goliat: A una monita menuda y frágil, le tocaba enfrentar, así fuera por los lados, a ese monstruo llamado Pablo Escobar, quien no solo había mandado matar apenas un año atrás al candidato Galán y el Estado no había logrado doblegar.
“Salió María Emma Mejía como una mujer insospechada, valiente porque sus cosas fueron valientes, pero también disruptiva, como se usa la expresión ahora, en el sentido de que siendo una alta funcionaria del Estado, fue capaz de ir a sentarse a la esquina del barrio a hablar de tú a tú con la gente. Ella subió y ya se quedó porque se ganó de una manera tan tremenda el afecto de la población que empezaron a llamarla ‘la monita’”, recuerda Alonso Salazar.
Fue entonces cuando comenzó, o al menos se sentaron las bases, de lo que luego se conoció como el ‘milagro’ de la transformación de Medellín.
María Emma Mejía había sido modelo, locutora en la BBC y directora de cine, pero también por sus venas corría la herencia del pundonor de su abuelo don Gonzalo Mejía, un visionario que “pensó en grande” para Antioquia, el mismo que había logrado obras extraordinarias como montar la primera empresa aérea, iniciar la carretera al mar, construir el bello Teatro Junín y rodar el primer largometraje en Colombia, Bajo el Cielo Antioqueño, en 1925.
De manera, que cuando de repente María Emma aterrizó en el que para ese momento —1990— era el lugar más peligroso del planeta, la titánica misión no le quedó grande: debía arrebatar de las garras de Pablo Escobar a una generación de jóvenes que crecía convencida de que su único futuro posible era empuñar un arma y servir de carne de cañón al narcotráfico.
Medellín estaba viviendo un quiebre cultural profundo. Hasta la década de los 50 era una ciudad de menos de 400 000 habitantes y tenía una clase empresarial con un alto sentido del bien público y, por ende, los empresarios solían involucrarse en los asuntos públicos de la ciudad. Pero para 1985, había crecido hasta cinco veces más, y de alguna manera, desbordó todo tipo de capacidades.
Una de las tareas que hizo María Emma es que se puso a conversar y a trabajar de la mano al Estado, con organizaciones cívicas y sociales —como la Corporación Región y grupos de los barrios—, con la Academia —entre otras, la voz de María Teresa Uribe y Hernán Henao, desde la Universidad de Antioquia fueron claves— y con los empresarios.
Ese modelo del cual tanto hoy se habla (Estado, Academia y Empresariado) nació o se perfeccionó con la Consejería Presidencial para Medellín.
Así lo cuenta Alonso Salazar: “Ella creó una especie de diálogos improbables entre líderes comunitarios, sindicalistas, empresarios y la iglesia en foros que empezaban en los territorios y finalizaban en escenarios como el Hotel Intercontinental. Y así la gente del barrio iba y estaba al lado del presidente de los industriales y podía decir ‘ve, ese señor tiene unos ojos muy lindos, ¿no?”.
Se trataba de tumbar el muro simbólico que existía entre las dos ciudades, la Medellín consolidada y la Medellín de las comunas populares en la que se apeñuzcaban los migrantes que llegaban del campo expulsados por la violencia o atraídos por las oportunidades de la industria textil. En los foros, los líderes de barrios pronunciaban discursos a veces encendidos en los que planteaban la visión del mundo desde las barriadas y otros dirigentes de la ciudad los escuchaban. Así se fue cayendo ladrillo a ladrillo ese muro invisible.
“María Emma comenzó una labor de gran poder simbólico. Lo que logró hacer materialmente, aunque fue importante y precursor, es pequeño al lado de lo simbólico: una alta funcionaria del Estado fue capaz de conversar con la comunidad y con los jóvenes. Esto no había sucedido jamás en esta ciudad. Hay que reconocer que algunos ‘blancos del parque’ —como se les decía a los ricos que eran buenos filántropos e hicieron cosas extraordinarias— también lo hicieron, pero a ellos no les gustaba mucho conversar con los pobres”, anota Alonso, quien desde la Corporación Región trabajó con María Emma en el proyecto.
Como ni la Presidencia ni la Gobernación ni la Alcaldía le dieron mayor presupuesto, María Emma se las ingenió para crear programas de bajo costo y de alto impacto social que poco a poco fueron produciendo transformaciones en la cultura de las barriadas.
Programas referentes
Se inventó por ejemplo los proyectos semilla, con los cuales a los jóvenes les proporcionaba un capital mínimo para que ellos mismos se encargaran de construir la cancha o polideportivo del barrio. Con ello lograba involucrarlos en una obra para beneficio del barrio y empoderarlos como agentes de cambio.
Y esto se potenció con un estratégico programa de televisión, Arriba mi Barrio, en el que se divulgaban esas pequeñas, pero buenas obras que se hacían en los barrios. De tal manera que si antes los adolescentes consideraban que el modelo a seguir eran los combos al servicio de Pablo Escobar que tanto aparecían en la televisión, ahora se dieron cuenta de que los protagonistas de la caja mágica también podían ser ellos mismos siendo agentes de transformación en sus barrios.
Funcionó casi como un clic: no fueron pocos los jóvenes, que al ver que se ponía de moda hacer el bien dejaron a un lado el combo armado al que pertenecían. Y, como si fuera un efecto dominó, los barrios empezaron a ganar mucho amor propio, se vestían de gala para aparecer en el programa y los niños ya querían seguir estos buenos pasos.
Los jóvenes sentían tal vez que alguien les estaba entregando un salvavidas para sacudirse de ese estigma que caía sobre ellos de ser la generación del “No Futuro” –nombre con el cual no solo Víctor Gaviria había rodado una película–. Y ellos se lo tomaron con gran entusiasmo.
Cuando la Consejería tomó fuerza buscó fondos internacionales: para ello diseñó de la mano del arquitecto Carlos Alberto Montoya, un programa de mejoramiento de barrios (Primed), que fue reconocido como una de las políticas urbanas más innovadoras de América Latina en aquella época.
El programa empezó a construirse en 1991 pero se desarrolló entre 1993 y 1999. En lugar de imponer obras desde un escritorio, sus equipos trabajaron mano a mano con las comunidades, inventando salidas creativas a los retos de la topografía de Medellín. De ahí nacieron ideas como un teatro debajo de un puente o escaleras para sobrepasar pendientes para poderse mover por el barrio. Pero también cientos de pequeñas intervenciones: calles pavimentadas, muros de contención, redes de acueducto, viviendas seguras, jardines infantiles y centros de encuentro comunitario.
Este último fue clave. María Emma creó las Casas de la Juventud y los Núcleos de Vida Ciudadana (en Villa del Socorro y en Castilla, sector La Esperanza), buscando darle un orden al barrio con estos sitios de encuentro público, como una manera de tejer comunidad en estos barrios que se habían poblado de manera informal.
Estas obras y experiencias se convirtieron en un precedente para lo que, al inicio del nuevo milenio, en escala ampliada, se desarrolló con los nombres de proyectos urbanos integrales y urbanismo social, que le dieron enorme reconocimiento internacional a Medellín. Además, de la mano del investigador Saúl Pineda y alcaldes como Sergio Naranjo, promovieron un Plan Estratégico para Medellín inspirado en el trabajo de la Consejería. Y otros como Juan Gómez Martínez gestionó un empréstito para programas de convivencia, Casas de Justicia, Escuelas Populares del Deporte, Escuelas de Música barriales y la modernización de la infraestructura para la seguridad.
Y, lo definitivo, para que el llamado ‘Milagro Medellín’ se hiciera realidad fue la llegada de Sergio Fajardo —2004— y Alonso Salazar —2007—. En los barrios populares tuvo lugar una verdadera revolución: se construyeron colegios espectaculares, llenos de ventanas y luz, en los que los niños se maravillaban, y se le daba dignidad a lo público. Grandes bibliotecas que empezaron a ser vistos en las barriadas como templos del saber. Programas como Buen Comienzo para garantizar nutrición, amor y estimulación a los bebés más vulnerables desde los cero años. Se potenciaron clubes para activar todo el talento de los jóvenes, se construyeron centros de salud y parques lineales. Y hasta obras aún más novedosas como fuertes de carabineros para policía ecológica, las famosas escaleras eléctricas al aire libre y centros para la policía —CAI— en los lugares más periféricos en forma de pequeños castillos. En fin, una lista interminable de obras transformadoras de la dupla Fajardo-Salazar.
En ese momento nació esa Medellín que es cuna de grandes artistas, meca del turismo e incubadora de emprendimientos creativos comandados por jóvenes que hoy ponen a vibrar en una escala bien alta a la ciudad —ver capítulo 23—.
Le puede interesar: Con más proteína y ensalada, y menos sopa, Buen Comienzo baja desnutrición de niños
“Trabajamos con unos principios muy elementales: ética, estética y el bien público. La ética porque se demostró en esos ocho años que la ciudad es muy rica. La estética se resumía en una frase: ‘Si es para los más pobres debe ser lo más bonito’. Las obras para esos sectores solían ser de media petaca, si nosotros íbamos a construir un colegio, una biblioteca, un centro de salud o un búlevar, debían tener diseños muy bellos. El punto más alto de esto se logró con mi difunta esposa, Marta Liliana Herrera, quien en los jardines infantiles de Buen Comienzo propuso hacerlos con diseños de cuentos”.
Y esa dinámica se la han tratado de mantener en mayor o menor medida algunos de los alcaldes de este siglo. Con la excepción de alcaldes como Luis Pérez y sobre todo Daniel Quintero Calle — 2020-2023— que pusieron en enorme riesgo todo lo logrado por la ciudad. Sin embargo, los habitantes de Medellín se sacudieron y en un profundo acto de protesta votaron masivamente para que Federico Gutiérrez repitiera en la Alcaldía —2024-2026— y así evitar que ese combo depredador siguiera destruyendo lo construido con tanto esfuerzo.
Medellín pasó de tener la tasa más alta de homicidios del mundo en 1991 a una de las más bajas de capitales en 2024: 319 homicidios en todo el año, menos de uno por día. Algunos intentan atribuirle ese logro a los pactos entre las bandas, pero se equivocan. El logro es de todos los que trabajan con gran compromiso por la ciudad: los colectivos culturales, las entidades cívicas, los ciudadanos veedores, los funcionarios públicos, las comunidades, los dirigentes honestos y todos los que han sido los verdaderos héroes del Milagro Medellín.
*En donde aparecen comillas sin atribución son aportes de Alonso Salazar.













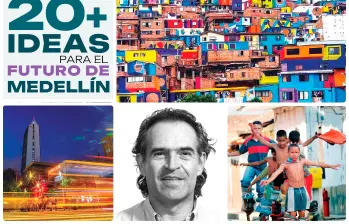








 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter