17
porciento de la población en pobreza extrema de A. Latina es indígena: Banco Mundial.
2,5
más posibilidades de vivir en pobreza crónica tienen las personas afro: Banco Mundial.
Ayer, hace 229 años, cientos de miles de esclavos en Saint-Domingue, ahora Haití, daban inicio a una insurrección contra la deshumanización a la que eran sometidos en las plantaciones de caña de azúcar, de tal magnitud, que daría punto final al dominio francés sobre aquellas tierras. La Unesco recuerda este día como la Conmemoración Internacional de la Trata de Esclavos y su Abolición. Sin embargo, expertos coinciden que dos siglos después, ese proceso apenas está a mitad de camino.
Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, manifestó en un mensaje a propósito de la fecha que, para extraer enseñanzas de la revolución haitiana, “debemos poner al descubierto ese sistema (esclavista), deconstruir los mecanismos retóricos y pseudocientíficos utilizados para justificarlo y negarnos a aceptar cualquier concesión o apología que por sí misma conduzca a comprometer los principios”, y reconoció que “hay formas actuales de esclavitud que siguen afectando a millones de personas, en particular a mujeres y niños”.
De hecho, sucesos recientes como el estallido social provocado por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la Policía de Minnesota, o la pandemia de coronavirus, que ha atacado con mayor ferocidad a poblaciones vulnerables, han desnudado la perpetuación de prácticas heredadas del esclavismo. Según ha denunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS), los datos estadísticos de Naciones Unidas sobre las comunidades vulnerables muestran que el racismo y la pobreza hacen que determinadas poblaciones tengan menos posibilidades de sobrevivir a la covid-19.
El economista y líder de Gestión Económica del Banco Mundial, Óscar Calvo-González, explicó en un blog de dicha entidad que la identidad étnica y la pobreza en Latinoamérica están correlacionadas, no solamente en comunidades afro, sino también indígenas. “La población indígena presenta tasas de pobreza que son en promedio dos veces más altas que para el resto de latinoamericanos”, pero lo grave está en que “la diferencia entre las tasas de pobreza de estas comunidades y el resto de la población no se está reduciendo”, advierte.
A partir de los datos recopilados en el informe Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI, del Banco Mundial, Calvo-González explica que más allá de que los indígenas tengan mayores probabilidades de vivir en áreas rurales y tener menor acceso a la educación “incluso si un indígena alcanza determinado nivel educativo, sus ingresos tienden a ser menores a aquellos obtenidos por una persona no indígena con similar nivel educativo”.
El informe detalla que mientras los pueblos indígenas representan el 8 % de la población de América Latina, también constituyen el 14 % de los pobres y el 17 % de los extremadamente pobres en la región.
Paralelamente, el reporte Afrodescendientes en Latinoamérica: hacia un marco de inclusión, también de autoría del Banco Mundial, registra que las poblaciones afro son 2,5 veces más propensas a vivir en la pobreza crónica que las blancas y mestizas y “sus hijos, por tanto, nacen con oportunidades desiguales y tienen menor acceso a servicios y espacios de calidad, lo que limita el desarrollo pleno de su potencial humano”.
Las huellas en Colombia
Con la postura de Calvo-González coincide Marcela Torres, trabajadora social de la U. de Antioquia y exdirectora de la Corporación Ciudad Rural, quien explica que estas brechas son una herencia directa de los procesos históricos de la colonización americana.
“Inglaterra y España ejercieron la esclavización de hombres y mujeres que eran traídos a la fuerza de África, y también de los indígenas después de someterlos, pero los pobres, sean afro o no, sean indígenas o no, siempre han sido víctimas de las prácticas de esclavismo, como el trabajo indigno y la subremuneración”, dice.
Señala la experta que “se han ganado algunos asuntos en términos de derechos humanos, de la visión de igualdad (ver recuadro), pero a la hora de acceder a esas condiciones ganadas, lo que no se ha alcanzado es la dimensión de la equidad. Asuntos como la clase social, el estrato socioeconómico o la capacidad adquisitiva, siguen jugando un papel trascendental a la hora de entregar oportunidades y garantizar esa igualdad en términos de derechos que se reconocen inherentes a la persona solo por ser persona”.
Torres menciona dos elementos que son fundamentales para resarcir esos círculos de perpetuación de la huella de la esclavitud: la educación y el acceso a servicios de saneamiento básico y vivienda digna. Sin embargo, acota, a pesar de los esfuerzos, hay muchos fenómenos que se desprenden de allí y en los que hay que trabajar.
“Se ha comprobado que las poblaciones empobrecidas son las que más hijos tienen, porque el factor educativo juega un papel determinante en la planificación familiar. Son familias muy numerosas, de muy pocos ingresos y se conjugan las condiciones que dan pie a problemáticas como el trabajo infantil”, comenta.
Para ejemplificar estos ciclos de perpetuación de las condiciones esclavizantes, Torres acude a lo que ocurre con poblaciones en territorios mineros, con mayorías afrodescendientes, como el Bajo Cauca antioquieño.
“La mayoría de las familias se dedican al barequeo (extracción artesanal de oro en las orillas de los ríos), lo que de él ganan realmente da para subsistencia diaria, pero cuando la familia es muy numerosa, esos ingresos no son suficientes para todos. Entonces se empieza a normalizar que cuando el niño cumple 12 años, el papá se lo empieza a llevar para el bareque y en la medida en que el niño devenga recursos, crece el imaginario de que no es necesario estudiar, porque se estudia para ganar dinero y eso es algo que ya se logró”, dice Torres.
Entonces, ¿existen soluciones? La trabajadora social destaca proyectos como el del Consejo Comunitario Afro en Zaragoza, precisamente en el Bajo Cauca, “en el que 20 familias cultivan ají para vendérselo a una procesadora de encurtidos administrado también por mujeres afro y se convierte esto en una cadena autosustentable de ingresos para que las familias puedan garantizar que los niños no tengan que ir a trabajar”.
El problema, advierte, “es que la presencia del Estado nunca es suficiente ni permanente. Cuando no hay insumos, ni acompañamiento del Gobierno, ni asesoría para que el mercado se amplíe, se empiezan a caer. Son iniciativas a corto plazo y cada cuatro años, con el cambio de gobierno, se están reinventando las estrategias desde cero. Solo con políticas públicas de largo plazo, el cambio puede ser duradero”.









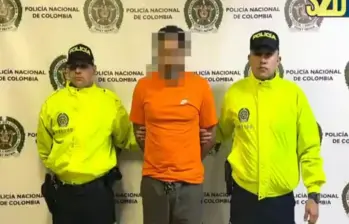
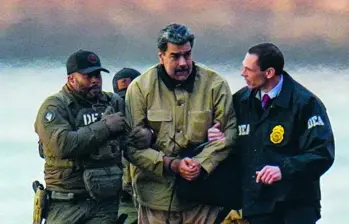











 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter