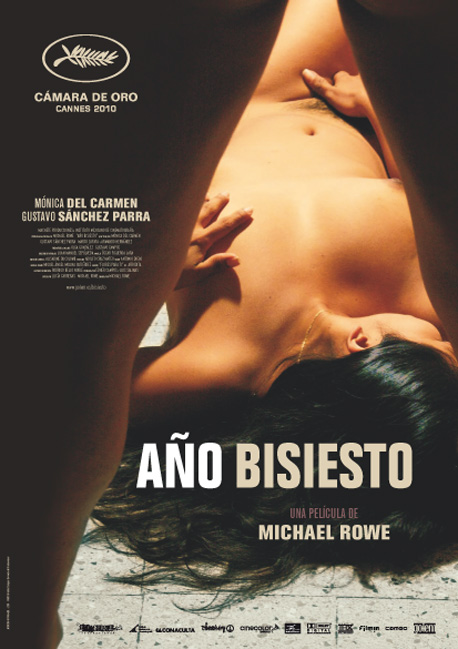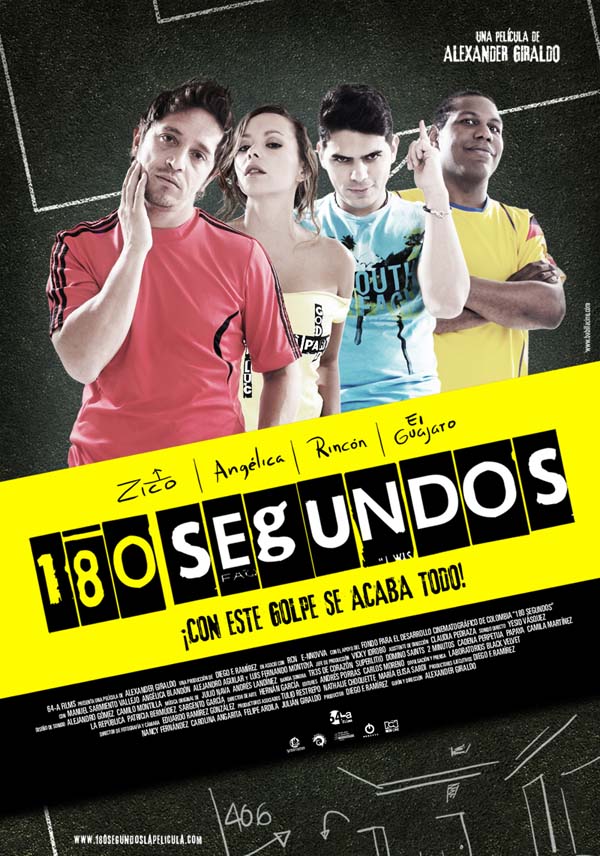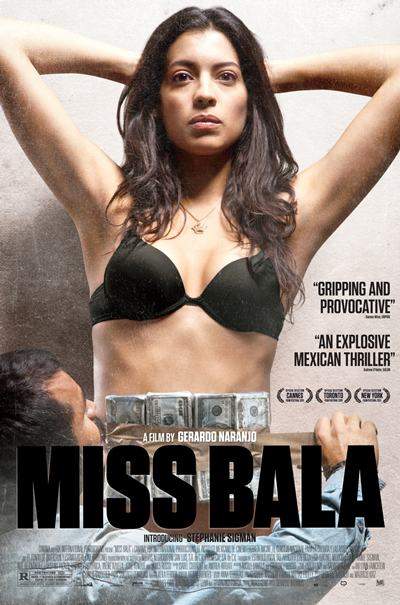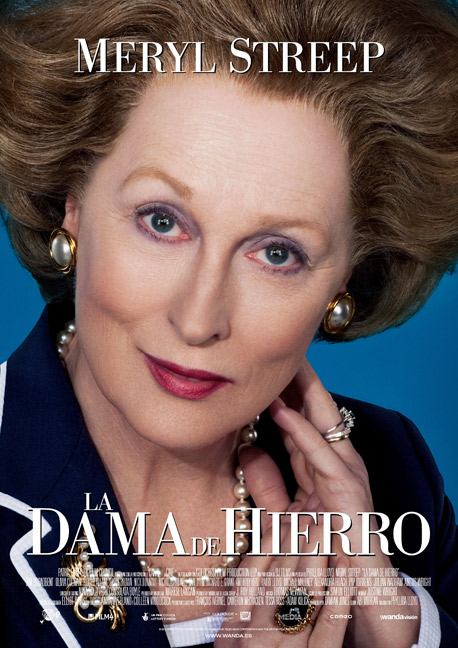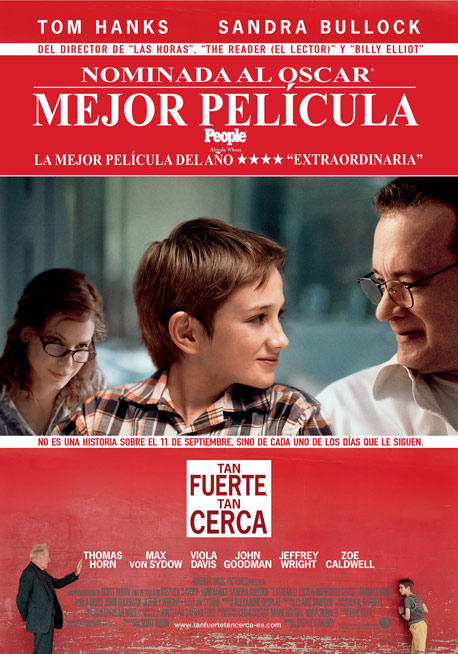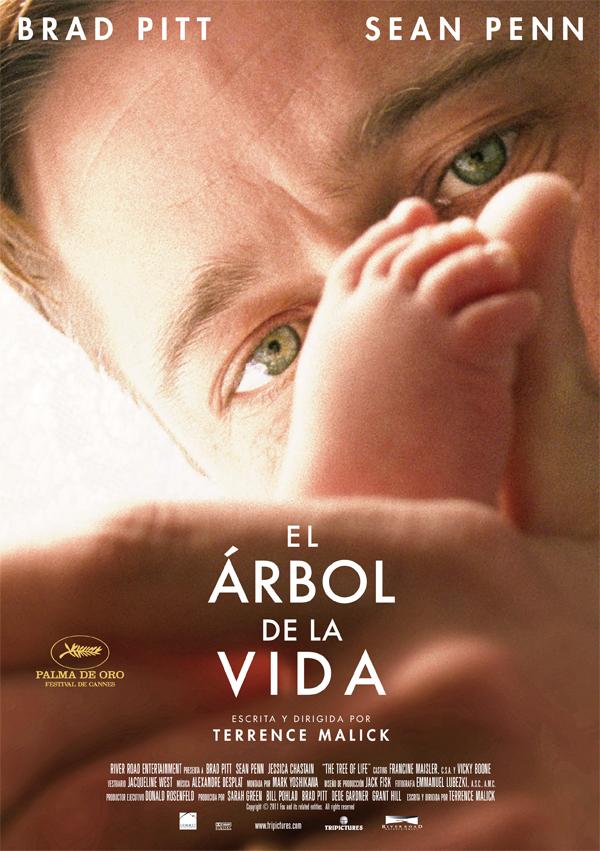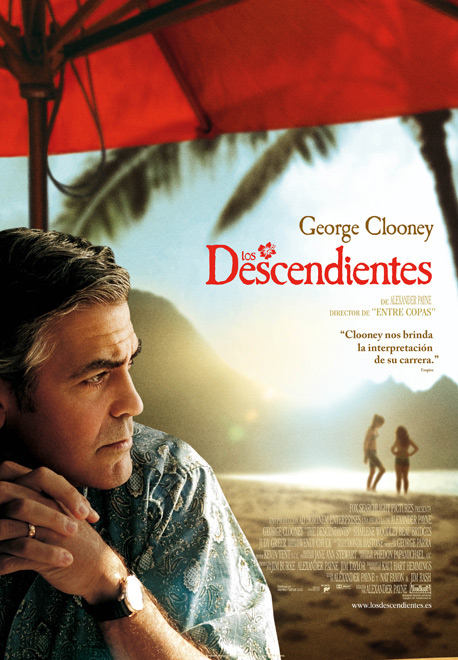Soledad que conmueve y hace daño
Por: Oswaldo Osorio
El cine que el gran público busca suele ser un espacio para las acciones, la gente linda y las historias complacientes o entretenidas. Esta película mejicana se encuentra en las antípodas de ese cine, pues tiene muy pocas acciones diferentes, su protagonista no cuenta con belleza ni carisma alguno y se trata de una historia más bien perturbadora. En otras palabras, es una cinta exigente con el público, pero de una potencia y una aspereza que toca con fuerza a quienes se conecten con su propuesta.
En principio, es la soledad la que se impone como el asunto sobre el que quiere hablar la película, pero luego nos damos cuenta de que ese patético y opresivo estado de soledad es poco al lado de las consecuencias que genera: un vacío existencial llenado malamente por sexo casual y por el autoengaño de creerse que tiene una vida profesional exitosa y que afectiva y emocionalmente hasta es feliz. Y de fondo sus dos referentes familiares, su padre muerto y su querido hermano menor, tirando cada uno desde lados opuestos, como quieriendo desmembrarla, entre el deseo de morir y el compromiso de vivir.
Este panorama emocional está planteado a partir de una propuesta narrativa, visual y de puesta en escena que tampoco es una fiesta de color y optimismo. Largos planos y una cámara casi siempre fija le confiere un estatismo a la mirada que nos sugiere ser espectadores pasivos, mirones que no debemos juzgar a los personajes por más equivocados o sórdidos que puedan parecer. Así mismo, la locación única, el apartamento de la protagonista, se presenta como un espacio opaco, asfixiante y claustrofóbico, que lo único que hace es enfatizar y aumentar el reprimido mal estado anímico de ella.
En cuanto a la narración, es una cinta que se emparenta con toda esta tendencia del cine de los últimos tiempos que se inclina por una suerte naturalismo cotidiano, en el que el manejo del tiempo del relato obedece al ritmo de la cotidianidad y la rutina de esta mujer. Por eso, la película nos obliga a experimentar el tedio y el vacío de su cotidianidad, para entenderla y para que, luego, tenga todo el sentido ese rumbo que empieza a tomar su comportamiento y expectativas.
Porque si bien gran parte del relato está en estos términos narrativos, hacia el final, el tedio y la rutina de sexo casual dan un giro en dirección a unas prácticas más intensas y autodestructivas. Al parecer, el anestesiamiento de la vida podría ser solucionado con el dolor y la pulsión de muerte, con emociones fuertes y extremas. De ahí que todo ese tempo lento y esa rutina inicial, en esta parte se ven justificadas y cobran su verdadero significado.
Con una economía de recursos que se traduce en poquísimos diálogos, una locación única y las mismas pocas y reiteradas situaciones, esta película consigue ser un relato descarnado y turbador sobre la soledad, la frustración y las desesperadas medidas que se pueden tomar ante el consecuente vacío y desolación existencial. En definitiva, una historia verdaderamente reveladora de lo que podría ser el retrato de millones de vidas que, como ésta, pasan desapercibidas en las grandes ciudades.