Negó, “en el nombre de Dios”, los 61 crímenes de guerra y de lesa humanidad por los que era juzgado. De saco y corbata azul, Dominic Ongwen escuchó por dos horas la lectura de su pasado, de cómo logró ascender en la cadena de mando en el ERS (Ejército de Resistencia del Señor), matando, torturando y violando. Él, que fue también torturado, reclutado y obligado a matar cuando no era más que un niño de 10 años en Uganda. “Podría haberse convertido en un miembro muy valioso para el futuro de su comunidad”, alcanzó casi a lamentar la Corte Penal Internacional (CPI). No fue así.
Tras 5 años de un juicio en el que se escucharon a más de 4.000 víctimas, la Corte condenó a Ongwen a 25 años de cárcel el pasado 6 de mayo, una condena que es 5 años menor a la máxima que podía pedir la Fiscalía (30 años), en cabeza de Fatou Bensouda, quien abandona su cargo tras los nueve años reglamentarios. Será reemplazada por el británico Karim Khan, que liderará las investigaciones más importantes del tribunal, creado para perseguir y enjuiciar a aquellos seres humanos que han atentado contra la noción misma de humanidad.
“Con la CPI se crea y se consolida la rama del derecho penal internacional, una en la cual los que responden por los delitos, tanto en la parte activa como pasiva, son los individuos y no los Estados. Ese fue el gran avance que significó”, explica Juan Pablo Hinestrosa, abogado y docente de la Universidad Externado de Colombia y ex abogado de la Corte Interamericana de DD.HH. Nacida de una conferencia internacional convocada en Roma por la ONU en 1998, la CPI es el resultado de un largo anhelo humano por la justicia, reiterado tras cada tragedia.
“Su antecesor más directo son los juicios de Núremberg. Algunos hablan de intentos anteriores a la Primera Guerra Mundial”, detalla Hinestrosa. La idea de una corte permanente para juzgar delitos contra la humanidad se remonta incluso a 1873, cuando Gustav Moynier, uno de los fundadores de la Cruz Roja, señaló por primera vez la necesidad de dar una respuesta internacional a los crimenes cometidos durante la guerra franco-prusiana (1870-71). Las ideas no prosperaron. Tampoco lo hicieron tras la Segunda Guerra Mundial, suspendido cualquier avance en el marco de la confrontación ideológica entre la URSS y Estados Unidos.
Finalmente, y después de concluida la Guerra Fria y de cinco semanas de 1998 en la que 160 países estuvieron involucrados en negociaciones, 120 de ellos adoptaron el Estatuto de la CPI. Un año después, Senegal sería el primero en ratificarlo, inaugurando unos años en los que decenas de países africanos se encomendaron a ella. Bensouda, abogada de Gambia y la única mujer que ha sido Fiscal de la Corte, fue tal vez un buen símbolo de la confianza que muchos países africanos depositaron en la CPI, una confianza que yace rota.
¿La Corte africana?
“Es blanca y está pensada para hostigar y humillar a la gente de color, en particular los africanos”. Sheriff Bojang, el ministro de Gambia de la información, anunciaba así el retiro de su país de la CPI en 2016. Al frente, su connacional Bensouda negaba cualquier sesgo. “Se habla de que ponemos mucho énfasis en África, pero la fiscalía no alienta los conflictos. Tiene la obligación de perseguir a los culpables”, llegó a decir en 2013. La CPI tiene actualmente 46 individuos acusados. Todos son africanos.
“Es cierto que buena parte de los procesos y juicios que ha dirigido la CPI están concentrados en África”, señala Gabriel Gómez Sánchez, experto en Derecho internacional de la Universidad de Antioquia. “Es corroborable que durante los años 90 surgieron muchos conflictos internos en África que aún continúan”. Un continente, acota Hinestrosa, en el que hay Estados con mayor debilidad institucional, “el escenario ideal para que se cometan crímenes de lesa humanidad”. El estigma le ha pesado a la CPÌ.
No solo Gambia. Chad, República Democrática de Congo, Burundi, Costa de Marfil e incluso Sudáfrica han amenazado con abandonar la Corte. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, señaló en 2013 que la CPI realizaba una “caza” racial. La Unión Africana (organización política formada por 55 Estados africanos) ha liderado hace por lo menos una década las críticas más fuertes y ha impulsado, no con total éxito, la idea del boicot.
“Si la Corte quiere quitarse ese estigma, Latinoamérica podría ser el segundo laboratorio”, señala Hinestrosa. La CPI tiene abiertos siete exámenes preliminares, la fase en la que evalúa si una situación cumple con los criterios para abrir una investigación formal. De los siete casos, tres son latinos: Venezuela, Bolivia y Colombia (desde 2004). Aún así, señala Hinestrosa, el mayor riesgo para la CPI no está en África tanto como en aquellos países que nunca la han tomado en serio.
Las potencias, de espaldas
Omar al Bashir regresó a su avión privado y tomó vuelo de Sudáfrica a Sudán. El entonces presidente sudanés no requirió mayor esfuerzo para burlar a unas autoridades sudafricanas que no tenían mayor interés en capturarlo. Regresó a su país, en donde según las acusaciones de la CPI, Al Bashir pudo haber cometido genocidio. En 2015 Sudáfrica negó con facilidad, una orden de arresto del Tribunal, del que técnicamente aún hace parte.
“La CPI no tiene policía propia”, explica Gómez, “se apoya en el compromiso y colaboración de organizaciones como Interpol y de los Estados mismos, que deben hacer validas las capturas. Su funcionamiento se basa en realidad en que haya un consenso internacional y político alrededor de ella”. Un consenso que ha estado en entredicho desde la misma fundación de la Corte y que compromete a las grandes potencias globales.
A pesar de que EE.UU. hizo parte de las negociaciones que dieron origen al Estatuto de Roma, “(...) retiró su apoyo al final, cuando la CPI se instituyó como un organismo internacional autónomo de Naciones Unidas, con lo que quedó claro que no estaría en posibilidad de ejercer su veto en el Consejo de Seguridad sobre posibles casos que involucraran a ciudadanos estadounidenses”, escribe Carlos Cerda Dueñas, doctor en Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el estudio Incidentes y riesgos de involución en la Corte Penal Internacional. El país no solo no es parte de la CPI, ha chocado con ella en reiteradas oportunidades.
La última, en el gobierno de Donald Trump. A principios de marzo de 2020 la CPI dio luz verde a la posibilidad de investigar supuestos crímenes de guerra cometidos en Afganistán entre 2003 y 2014. tanto por fuerzas afganas y talibanes como por soldados de EE.UU. Seis meses después, la Casa Blanca anunció sanciones y restricciones económicas a los funcionarios de la CPI encargados de investigar. “Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional’, dijo entonces el Gobierno.
Durante los 19 años de funcionamiento de la CPI, EE.UU. ha firmado acuerdos bilaterales de inmunidad con más de 100 países para asegurar protección a sus funcionarios en caso de ser requeridos por la Corte. Junto a él, naciones como Israel, China, Rusia o India tampoco reconocen el tratado. “La CPI existe no gracias a ellos sino a pesar de ellos”, señala Gómez. “La universalidad de la Corte será algo en lo que tendrá que seguir trabajando el nuevo fiscal Khan”.
Karim Khan llega a una CPI que necesita legitimidad, que tiene por delante el reto de generar más consenso y recuperar el perdido en África. Una Corte que, tal como sucedió para las más de 4.000 víctimas de Ongwen, puede ser la única oportunidad de encontrar justicia. Y tal vez así evitar que otros niños terminen años después en un tribunal.
2002
año en que el Estatuto de la Corte Penal Internacional comenzó a ser aplicado







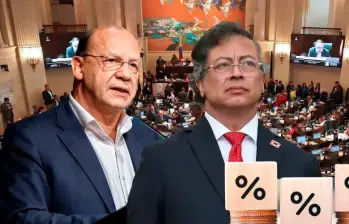





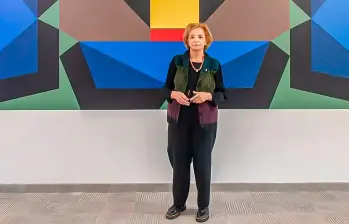









 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter