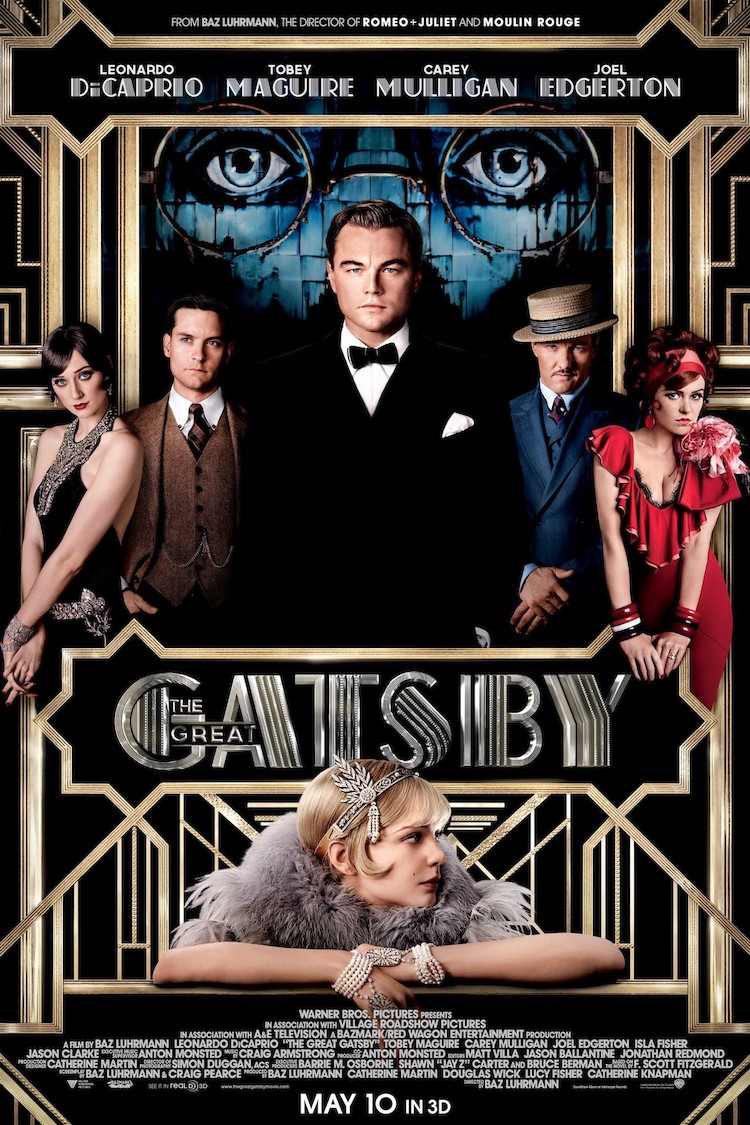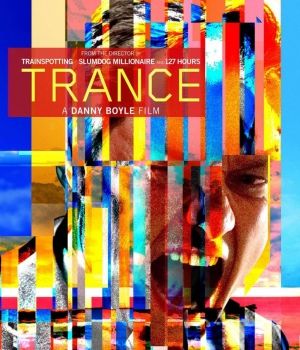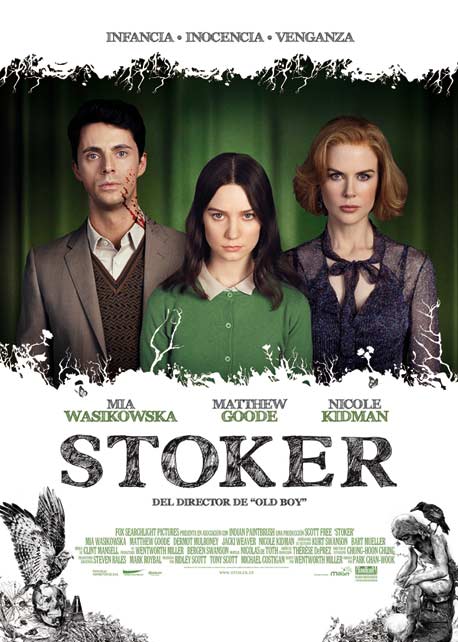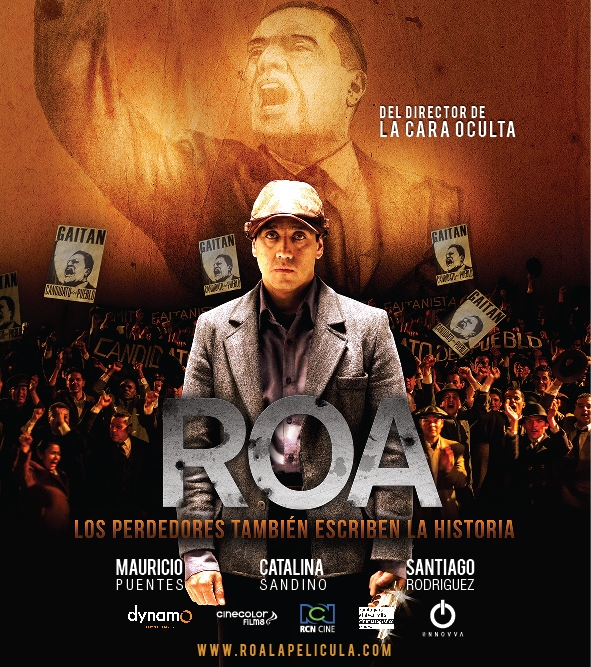Una distracción y nada más
Por: Oswaldo Osorio
El cine es ilusión. Una ilusión óptica que aparenta el movimiento y una ilusión que falsea la realidad o inventa universos. Por eso siempre el cinematógrafo se ha emparentado con la magia y los actos de ilusionismo. Pero hacer una película sobre la magia no es simplemente aprovechar ese poder ilusorio del cine para facilitar los trucos, sino más bien apropiarse de la “lógica” de la magia para hacer de la historia que se cuenta un gran acto de magia.
En esta película se van por la vía fácil, es decir, aprovechan el poder ilusorio del cine para hacer los trucos, en lugar de hacer de la magia la esencia de la historia y los personajes. La simpleza de esta cinta empieza por el esquema al que apela, que es el cine policiaco, esto es, policías persiguiendo ladrones. Algo de sofisticación hay en esta persecución por cuenta de que los ladrones son magos y hacen del robo un gran espectáculo, pero en últimas el esquema no varía mucho.
Se trata de un grupo de magos llamados “Los cuatro jinetes”, que al tiempo que hacen su espectáculo, se roban sustanciales sumas de dinero. El FBI los sigue, así como un experto en desenmascarar magos e ilusionistas. Siempre se salen con la suya, pero el espectador solo ve un artilugio narrativo, gracias a la magia del montaje, porque siempre hay que esperar a que expliquen los trucos y la trama. En ese sentido la dinámica de la película resulta más bien tediosa: hacen un truco luego alguien lo explica en retrospectiva y después viene otro truco y otra explicación.
La historia de la película insiste en una de las esencias de la magia: siempre hay una distracción mientras se hace el truco. Aquí distraen con la pirotecnia del cine, con la facilidad de hacer aparecer y desaparecer algo, no con magia sino con el montaje, con el ilusionismo del cine. Entonces el espectador se entretiene un rato pero siempre sale decepcionado, porque todo es muy fácil, todo está puesto para que la trama funcione, sin importar las inconsistencias argumentales ni los giros forzados, como el último gran giro, el que cuenta quién es el maestro detrás de todo, que resulta tan inverosímil como gratuito.
Películas de magos hay muchas, como El artista del escape (Caleb Deschanel, 1982) La maldición del escorpión de Jade (Woody Allen, 2001) o El gran truco (Christopher Nolan, 2006), pero las buenas películas de magos usan la esencia de la magia para hablar de otras cosas y para hacer coincidir la lógica de la magia con la del planteamiento del filme, no para armar una débil trama con el brillo y apariencia de un acto de ilusionismo, como ocurre en este caso. Ese brillo empieza por un gran reparto que solo sirve para atraer incautos, que lo único que obtienen con esta película es hacer aparecer y desaparecer cosas sin que nada trascienda más allá de eso.