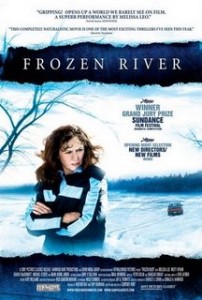La concubina de Elvis
Oswaldo Osorio
Esta película parece la biografía de otro por reflejo de la supuesta protagonista de la historia. Es cierto que Priscilla Ann Beaulieu solo tiene relevancia histórica y como personaje por haberse casado con el Rey del rock and roll, Elvis Presley, pero es muy cuestionable que la película lo haya hecho tan evidente, más todavía tratándose de una obra de Sofia Coppola, una cineasta que sabe lo que es tener el apellido de otro más famoso y cuyas películas han tratado de saberse situar y comprender el universo femenino.
Solo hay una cortísima escena (con el profesor de artes marciales) en que habla de algo y está en un entorno que no tiene que ver con Elvis, por lo demás, si bien aparece casi todo el tiempo en pantalla, es siempre con Elvis o está en función de él. Extraña más todavía cuando la misma Priscilla Presley es productora ejecutiva y el guion está basado en su autobiografía. Cabe preguntarse, entonces: ¿Así es como se veía y aún se ve ella en esa relación? ¿Como la víctima de un acuerdo marital tremendamente desventajoso e insatisfactorio?
Pero Sofia Coppola parece que estuvo de acuerdo con esto y se limita a dar cuenta de esos años en que, primero, Priscilla parecía en pajarito en cautiverio; luego, el juguete de un niño caprichoso; y después, de nuevo un pajarito, pero esta vez triste y frustrado. Por eso sorprende que no haya asomo alguno de mirarla por fuera de la relación, incluso la película termina con la separación, lo cual es prueba de que, a ellas, directora y personaje, solo les interesaba contar la historia de la concubina.
Siendo maledicentes, podría pensarse que lo mejor de esta película es la manera como sirve de complemento al reciente biopic de Elvis hecho por Baz Luhrmann (2022), pues el director australiano no pudo evitar hacer un retrato apasionado y amoroso de alguien que, sin duda, admira, por lo que dejó por fuera muchos de sus rasgos más oscuros y menos admirables, en especial cuando de Priscilla se trataba. Pero estas facetas adversas las conocemos de manera descarnada y sin simpatía alguna por cuenta de la Coppola. Claro, todo esto sirve para tener siempre presente lo que hace el cine con las biografías (y en general con la Historia), que las ajusta a los puntos de vista o intereses particulares, así como también hace concesiones, ocultamientos o invenciones por efectos argumentales y dramáticos, por lo cual nunca hay que tomar una película como la versión oficial sobre un personaje o un hecho histórico.
En el otro biopic femenino que Coppola hizo de la esposa de alguien, María Antonieta (2006), supo concentrarse en ella y construirle un universo visual y emocional muy singular, afectivo incluso, aunque sin dejar de ser crítico. Pero en Priscilla, salvo por el cuidado y la belleza de muchas imágenes –lo cual solo demuestra que es una hábil artesana con el cine– no hay esa emoción por el personaje, ni siquiera compasión, solo lo lleva con su neutral relato del principio al final. Tampoco la música, que siempre sobresale en sus películas, tiene aquí un especial papel, y eso que apenas sería lógico por sus personajes y contexto.
A pesar de todo, no es una mala película, ni aburre, pero la exigencia aquí es con una directora con la que, por momentos, se cae en la tentación de considerarla una autora, pero que, con títulos como este, se desiste de la idea. También la exigencia es con un tema y un personaje con el que pudo haber dicho algo más en consecuencia con esta época, en la que las relaciones de poder entre hombres y mujeres se está poniendo en cuestión, y hasta revirtiendo, más si se trata de la película de una cineasta mujer con un personaje femenino.