Dos de cada diez migrantes venezolanos en Colombia han pasado más de un día sin comer y no están en capacidad de conseguir alimentos, es decir, se encuentran en un estado de inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con datos entregados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La situación se agravó con la pandemia y se convirtió en un desafío para el Estado colombiano, que ha respondido con lo que tiene a las necesidades de esta población vulnerable.
En una respuesta a varias preguntas enviada por EL COLOMBIANO, el PMA compartió una lista de datos que da cuenta del hambre que están pasando los migrantes.
Para empezar, según sus “estimaciones más recientes”, el 71 % de esa población estaba en inseguridad alimentaria (no sabe a ciencia cierta si tiene la posibilidad de conseguir comida) y el 20 % en inseguridad alimentaria severa. Por medio de encuestas remotas, el Programa Mundial de Alimentos determinó que, de los consultados, el 9 % no había podido comer el día anterior, el 17 % había comido una vez, el 44 % comió dos veces y solo el 29 % logró comer tres veces en el día.
Pero el hambre, o el miedo al hambre, no solo se manifiesta en la frecuencia de las comidas, también se muestra en los pequeños hábitos que se forjan a base de la necesidad. Para medirlos, se usa un concepto técnico conocido como “índice de estrategias de supervivencia” y hace referencia a prácticas que utilizan las familias para enfrentar la inseguridad alimentaria. “Ejemplos de estas estrategias son limitar el tamaño de las porciones de alimentos, restringir el consumo por parte de los adultos para que los más pequeños puedan comer y reducir la cantidad de comidas que consumen al día”, señalan desde el PMA.
Datos recopilados en 2021 apuntan a que el 99 % de las familias migrantes ha acudido a una o más de estas estrategias debido a que también deben atender otras necesidades como el acceso a vivienda, salud y educación.
Por ejemplo, el 29 % de los hogares encuestados dijo que un miembro de la familia había tenido que pasar al menos un día sin comer en la última semana y los migrantes aseguran que tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de su comida 3,2 días o disminuir la cantidad de platos diarios 2,8 días de cada semana.
Un dato que llama especialmente la atención es que el 35 % de las familias señaló que tuvo que migrar a otra parte debido a que buscaban satisfacer sus necesidades alimentarias.
Alba Rocío Pico es nutricionista y magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Universidad Nacional. Su tesis de maestría fue una investigación cualitativa sobre la seguridad alimentaria de familias venezolanas en movilidad humana (migrantes) que llegaron a Bogotá. Entre otras cosas, encontró que la falta de alimentos fue un catalizador para la migración.
“En Venezuela la mayoría de los adultos consumía alimentos una vez al día o dos”, explicó. “En todas las familias que yo entrevisté encontré que se hacía lo posible para que a los niños y las niñas no les faltaran las tres comidas al día. De hecho, lo que les hizo decir ‘nos vamos para Colombia’ fue cuando ya no les pudieron garantizar a los más pequeños esas tres comidas”, agregó.
El factor pandemia
Aunque la situación económica de millones de venezolanos ha sido muy delicada y generó una migración masiva desde 2015, la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus en Latinoamérica deterioró aún más su bienestar.
“Antes de la pandemia, según los datos que tenemos, el 70 % de los migrantes dependía del sector informal, que es uno de los más afectados durante esta crisis”, dijo Olga Sarrado, oficial de Comunicaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Sarrado señaló que los cálculos de Acnur apuntan a que más del 80 % de esa población pudo haber perdido su empleo durante los confinamientos implementados para frenar la transmisión del coronavirus.
“Eso implica que no pueden pagar el alquiler, que no pueden adquirir alimentos y que las familias se vean expuestas a tomar decisiones inadecuadas, como sacar a los niños de las escuelas o pasar a vivir en lugares en los que hay hacinamiento en medio de una pandemia (...) y algunos de ellos deben permanecer en situación de calle”.
El PMA hizo una Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) para migrantes venezolanos que se encontraban en departamentos fronterizos y encontró que antes de la pandemia los niveles de inseguridad alimentaria llegaban al 59 %, pero ahora ascienden al 71 %
Atender esta crisis desde los Estados anfitriones, como en el caso de Colombia, es un reto que no tiene comparación en la historia. Pero el Gobierno ha dado pasos en la materia que han tenido reconocimiento internacional. Tal vez el más importante de todos fue el Estatuto Temporal de Protección para migrantes, que busca que aquellos que se encontraban en Colombia de forma irregular hasta el 31 de enero pasado puedan estar protegidos durante 10 años en el país mientras adquieren una visa de residentes. También aplica para solicitantes de refugio y aquellos cuya situación es regular.
En la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que se llevó a cabo el pasado 17 de junio, el presidente Iván Duque advirtió que “a la fecha ya tenemos más de un millón de migrantes que se han registrado para recibir su estatus de protección temporal”.
Andrea García, coordinadora de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la organización Save The Children anotó que la medida “puede mejorar la posibilidad de acceder a alimentos. Se van a liberar algunas vías para la empleabilidad e incluso el emprendimiento de personas migrantes, lo cual puede generar recursos económicos que se traduzcan en acceso a los alimentos”.
Pero agregó que las personas que no estén cobijadas por esta medida (por ejemplo, los migrantes que hayan llegado de forma irregular a Colombia después del 31 de enero) tendrán muchas más barreras para entrar al mercado laboral. “Desde el enfoque de infancia, estas personas son padres de niños y niñas”, puntualizó y dijo que, en ese sentido, hay que legislar a favor de las familias migrantes, lo cual se traduce en el bienestar de los menores de edad.
La situación de niños y niñas
La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia envió a EL COLOMBIANO un comunicado en el cual señalaba que actualmente las políticas alimentarias (como el Programa de Alimentación Escolar, la Estrategia de Atención y Prevención de la desnutrición y el Plan de Trabajo contra la Desnutrición Ni1+) para niños y niñas en el país se fundamentan en la no discriminación, por lo cual también aplican para la población venezolana, sin importar su estatus migratorio.
La Consejería, además, compartió cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), que en 2019 registró 1.001 niños y niñas venezolanos menores de 5 años con desnutrición aguda. Para el 2020, la cifra se redujo a 140 casos. Entretanto, la Consejería advirtió que en la vigencia del 2021, se logró “impactar a 1.383 niños y niñas migrantes menores de 5 años con riesgo de desnutrición”.
Desde el PMA celebraron los esfuerzos que ha hecho Colombia por atender a los migrantes, aunque sostuvieron que vale la pena revisar con cuidado los indicadores de esta población que muestran una disminución, sobre todo el de la desnutrición infantil. Y señalaron que, debido a la pandemia, el acceso a los servicios de salud disminuyó y, con ello, la cantidad de información disponible. Además, dijeron que el descenso podría estar relacionado con el regreso a Venezuela de miles de migrantes, situación que también se registró en 2020
70 %
de los migrantes dependía del empleo informal antes de llegar la pandemia: Acnur.







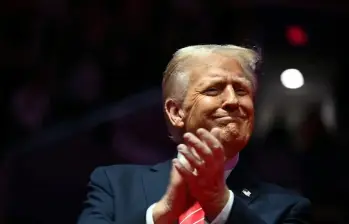















 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter