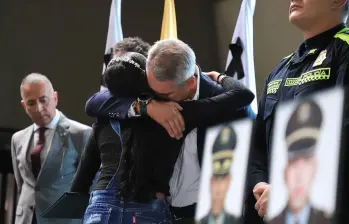Con el arribo a Colombia del combinado uruguayo, se materializa la sentencia aquella del periodista brasileño Nelson Rodríguez al definir lo que significa en nuestros países una selección de fútbol: "La patria en guayos".
Esa patria charrúa, con sabor a Artigas y a Batlle, protagoniza un continuo romance con ese deporte que es el que mayores reconocimientos le ha dado en su historia. En los Olímpicos de 1924 y 1928, París y Amsterdam, ganó en fútbol la medalla de oro. Y el mejor premio que podía recibir de la FIFA fue ser la sede del primer Mundial, en 1930. El torneo obligó a la construcción en Montevideo de un escenario deportivo adecuado, cuyo nombre era claro: ¡Centenario! El 18 de julio de 1930, Uruguay celebraba los 100 años de su independencia.
El vínculo entre el ser uruguayo y el fútbol se proyectó al estadio, al decir de Christian Bromberger, un investigador del deporte: "La cancha es un lugar privilegiado para observar el funcionamiento, los días y los sueños de una sociedad urbana". Siendo anfitrión, Uruguay fue el primer campeón mundial.
Los uruguayos hablan de su nación como "el paisito", acaso por ser la república más pequeña de Suramérica, pero sobre todo por los arraigos forjados en cada pedazo de su historia. En los años 30, del siglo XX, Uruguay alcanzó uno de los índices más altos de escolaridad pública; fue capaz de establecer la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, de legalizar el aborto y de reconocerle a la mujer su derecho al voto.
Pero ese mismo Estado se convirtió en el mayor empleador del país. Era tan evidente el fenómeno que el escritor Mario Benedetti, que fue empleado público, quiso retratar el entorno aburrido e improductivo de un despacho estatal, y publicó en 1956 su libro "Poemas de la oficina":
"Volvió el noble trabajo
Pucha qué triste
("Lunes").
Posterior a "El Maracanazo" -segundo título uruguayo, esta vez en 1950 humillando a los locales brasileños-, el paisito asiste en los años sesenta a la irrupción de la primera guerrilla urbana en América Latina, y con ella al nacimiento político de líderes como Raúl Sendic, fundador del Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros-. La respuesta gubernamental fue una política de exterminio de este grupo, extensiva a intelectuales y activistas sociales que pensaban diferente: Eduardo Galeano, Mario Benedetti, entre otros, tuvieron que partir para el exilio.
Hoy se calcula que son cerca de 600 mil uruguayos los que viven fuera de "el paisito"- cuando no por persecución, por falta de oportunidades de trabajo-.
Ojalá que luego del partido de Uruguay con Colombia, esa patria celeste en guayos -representada en sus 11 titulares-, no se vea invadida, producto del resultado adverso, por la consigna que otrora se apoderó del país cuando los Tupamaros profundizaron su lucha armada y con ella la incertidumbre general: "el último que salga, que apague la luz".
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4