Un día de 1991, cuando tenía 24 años, Haidar Osmani dejó de ser ciudadano. El país en el que había vivido toda su vida, la República Socialista de Yugoslavia, se disolvió en declaraciones de independencia que –luego de una década– dieron como resultado nuevas banderas y nacionalidades. Ninguna de estas, sin embargo, le correspondieron a él.
Osmani, según dijo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su informe sobre la apatridia en 2017, se convirtió en un extranjero sin siquiera moverse de su ciudad natal, Skopje, capital de la nueva República de Macedonia. Desde entonces, es una de las 12 millones de personas que, estima la Acnur, viven sin patria; sin un documento legal que pruebe que el lugar al que están ligados desde su infancia es en realidad su hogar.
“Hay apátridas en los cinco continentes”, explica a EL COLOMBIANO Melanie Khana, coordinadora legal y jefe de la sección de apatridia a nivel global de la Acnur. “Las personas en esta condición viven en las sombras, en los márgenes de la sociedad, sin documentos para demostrar quiénes son, sin derecho a ir a la escuela, abrir una cuenta bancaria, a casarse o votar. Cuando mueren, no tienen siquiera un certificado para ser enterrados apropiadamente”.
No se trata de un mal lejano. Los 24.862 hijos de venezolanos que han nacido en Colombia desde el 19 de agosto de 2015, según datos de la Registraduría Nacional, “están en riesgo de apatridia”, dice Khana.
Puede leer: Colombia nacionalizará a 24.000 niños venezolanos
Aunque en agosto de este año el gobierno colombiano y la Defensoría del Pueblo presentaron una resolución para nacionalizar a estos menores de edad, algunos de estos niños vivieron los primeros tres años de su vida sin ser ciudadanos; es decir, sin ese derecho que se obtiene con solo nacer y que, según las ideas de la Revolución Francesa, no puede ser arrebatado.
Historia de una membresía
El vínculo con unos colores, un himno y un pasado comunes no siempre fue una necesidad imprescindible. Como explica Juan Manuel Amaya, profesor de derecho de la Universidad de los Andes y miembro del Centro de Estudios en Migración (Cem), “la pertenencia a una comunidad política como cuestión de vida o muerte es algo muy reciente, que no tiene más de dos siglos”.
Antes del siglo XIX, agrega, la identidad estaba más ligada a la etnia, a la ciudad natal o al oficio heredado. Solo cuando los Estados comenzaron a crecer, su nivel de influencia en las vidas de las personas –para mal y para bien– requirió de una delimitación más precisa de los que pertenecían y los que no.
La nacionalidad, en otras palabras, se equiparó entonces a la membresía de un club que trae deberes –impuestos, exigencia de permisos, regulaciones–, pero también beneficios para los miembros: garantías de salud y educación, protección contra fenómenos naturales y defensa frente al ataque de otros ciudadanos o de un Estado enemigo.
Mientras las identidades nacionales se constituían, la lealtad a un solo Estado era casi una exigencia. “Sobre todo durante el siglo XIX, la doble nacionalidad se consideraba una práctica horrible comparada con la poligamia”, explica Amaya.
Cada país era aún un proyecto, y sus ciudadanos no podían estar comprometidos con más de un ideal de futuro común.
Durante cerca de un siglo, la nacionalidad siguió funcionando como un registro de la cantidad de personas con las que contaba un país, con algunos goteos de no registrados.
Solo fue hasta las guerras mundiales del siglo XX, cuando los países fueron borrados del mapa y poderes como el del Tercer Reich decretaron que los judíos alemanes dejaban de ser ciudadanos, que el mundo descubrió que la nacionalidad –y su pérdida abrupta– podían ser un arma. Una que debía ser prohibida.
Derecho a tener derechos
“Una vez abandonaron su país quedaron sin abrigo”, escribió en 1951 la filósofa alemana Hannah Arendt, sobre los exiliados europeos por la caída del imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial; “una vez abandonaron su Estado se tornaron apátridas; una vez que se vieron privados de sus derechos humanos carecieron de derechos y se convirtieron en la escoria de la Tierra”.
Esas vidas –para las que el hecho de existir es, en sí mismo, ilegal– no terminaron ni con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; tampoco con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 ni con los otras vendas que la humanidad fue poniendo, como tapando fugas ante cada tragedia.
La apatridia es una realidad probada para 3,8 millones de personas –contadas por la Acnur–, y práctica para millones más que se salen de los registros y que, en países como Kenia, según la Acnur, deben “comprar” a padres con nacionalidad para poder graduarse de un colegio o cambiar su nombre y sus orígenes para camuflarse bajo una etnia que tenga derecho a la ciudadanía.
Como la nacionalidad, la carencia de esta también se hereda. Los hijos de la minoría musulmana Rohingyas en Myanmar, y Karana en Madagascar, nacen siendo considerados ajenos bajo el único argumento de que sus padres y sus abuelos también lo fueron.
En 25 países –como Irán, Catar y Kuwait– las mujeres no tienen el pleno derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijos, por lo que cuando los padres mueren, son desconocidos o desaparecen, ellas se ven obligadas a traer al mundo a niños apátridas.
Se trata, retomando a Arendt, de la mayor violación concebida en este mundo de Estados nacionales: privar a millones de personas, no de la libertad, sino del derecho a la acción; no de opinar, sino del derecho a la opinión; cancelar la membresía ideada por la modernidad como defensa y negarles a millones incluso la pertenencia a la tierra a la que los atan sus recuerdos.













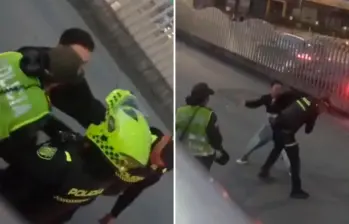












 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter