En Colombia, cientos de mujeres padecen un dolor físico insoportable que ha sido ignorado: el de la endometriosis. Punzadas constantes en la cabeza; un ardor profundo en la pelvis; piernas y espalda incapacitadas por inflamación; náuseas; mareo; fatiga extrema y sangrado vaginal incontrolable; mientras tanto, el mundo a su alrededor les pide seguir rindiendo: que trabajen, que cuiden a otros, que estudien y que cuiden sus relaciones interpersonales.
Le puede interesar: El calor extremo acelera el envejecimiento: esto dice la ciencia sobre los efectos del cambio climático en el cuerpo
En medio de este contexto, no fue sino hasta 2023 que en Colombia se creó la primera Ley que protege a quienes padecen la enfermedad. Para dar un panorama: en 1860 se documentó el primer caso de endometriosis en el mundo, pero desde el siglo IV a.C. ya se habían registrado los síntomas, aunque fueron atribuidos a la “histeria femenina”.
Y no es algo mínimo, porque no se trata solo de un conjunto de síntomas. Luz Marina Araque —fundadora y líder de Asocoen (Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad)— ha sido una de las mujeres que ha puesto su inteligencia, cuerpo y energía en hacer del país un lugar más justo para las mujeres que padecen la enfermedad. En sus instalaciones, Asocoen recibe a cientos de mujeres que, agobiadas por el dolor, no saben qué más hacer.
”Las mujeres que llegan a la asociación vienen con relatos de sentirse incomprendidas e incluso juzgadas: por los profesionales de la salud, por sus parejas, incluso por sus familiares y amigos. Muchas al final terminan dejando sus trabajos o las despiden por el alto nivel de ausentismo. Otras terminan dejando sus estudios porque el dolor no las deja continuar. También atraviesan procesos de infertilidad, de duelo, conviven con ansiedad y con síntomas asociados a la depresión”, explicó en entrevista con EL COLOMBIANO.
Como muchas organizaciones en el mundo, Asocoen nació de una experiencia personal. A Araque le diagnosticaron endometriosis hace treinta años. Cuando quiso buscar ayuda se encontró con varias barreras: no había información suficiente, los avances médicos eran mínimos, la discriminación era máxima y no tenía a quién acudir. Sin embargo, el dolor no la paralizó, sino que fue su motor. En la década del 2010 ella, junto a compañeras que se fueron sumando, iniciaron la creación de un texto que sirviera como proyecto de Ley para proteger a las mujeres con endometriosis.
No fue sino hasta 2023 que el texto se aprobó, y legalmente el Estado quedó con la obligación de responder: se llama Ley de Endometriosis y, con su aprobación, Colombia pasó a distinguirse como uno de los países de Latinoamérica con una de las legislaciones más avanzadas sobre el tema. Allí, se estableció que esta es una enfermedad crónica, progresiva y debilitante, y se dictaron los lineamientos para que el Estado formulara una política pública integral de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento completo y terapias oportunas para todas las personas con diagnóstico o presunción de la enfermedad.
Pero no fue un camino fácil. Tras redactar la propuesta inicial de la legislación —algo que se logró tras decenas de visitas a la mayor cantidad de municipios en Colombia; entrevistas con pacientes; documentación de casos y asesoría de profesionales de la salud—, el texto fue presentado al congresista Mauricio Toro, quien hizo la gestión. Desde Asocoen siguieron los debates, y vieron caer varias de sus propuestas, entre ellas, la de reconocer a las “personas menstruantes” (como los hombre trans) en la Ley.
Para saber más: Así se tratará la diabetes tipo 2 en Colombia desde esta semana
Una vez aprobado el texto, comenzó otra batalla: esperar que se cumpla lo prometido. En octubre de 2025 se expidió la resolución 2068, que busca poner en marcha los compromisos de la Ley 2338 de 2023; es decir, la Ley de Endometriosis. Pasaron dos años, y hasta ahora hay una orden para, por ejemplo, crear un registro nacional de pacientes con la enfermedad integrado al sistema de información de salud (una tarea que, hasta el momento, solo ha sido realizada por Asocoen, lo que implica la creación de más barreras para atender la enfermedad) y el reconocimiento de la endometriosis como causa de incapacidades laborales.
Aunque desde Asocoen celebran la expedición de la resolución, Luz Marina Araque aclara que las acciones llegan con un retraso injustificable y con un vacío en el reconocimiento al papel de la sociedad civil. Recordó que la asociación participó activamente en todas las mesas técnicas e intersectoriales que dieron forma a la política pública, pero el documento final del Ministerio “tiene serios vacíos técnicos, conceptuales y de enfoque de género, además de no reconocer la participación ciudadana que lo hizo posible”.
Lo más preocupante, dice, es que no hay un presupuesto asignado que garantice su implementación real. Por eso, desde la asociación decidieron no quedarse en silencio. Han impulsado una estrategia de control ciudadano y veeduría social, organizando mesas intersectoriales por la justicia menstrual, con participación de la academia, profesionales de la salud, ministerios, organizaciones civiles y medios de comunicación. Estas mesas han servido para analizar colectivamente los vacíos de la política pública, detectar los puntos que no se alinean con la Ley 2338 y presentar propuestas de corrección. Una de ellas se realizó el pasado 11 de noviembre.
EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio de Salud para preguntar sobre los vacíos en la Ley, las demoras en su implementación y las denuncias de Asocoen. Sin embargo, al cierre de esta edición no han dado respuesta.
En Colombia no hay un registro oficial de cuántas mujeres están diagnosticadas con endometriosis. De hecho, esta es una de las tareas que dejó pendiente la Ley de Endometriosis que, hasta ahora, no se ha llevado a cabo. En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que esta enfermedad crónica afecta al 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva del mundo, lo que quiere decir que aproximadamente 190 millones de mujeres la padecen.
Según estimaciones de Asocoen, en el país hay alrededor de 3 millones de mujeres con endometriosis diagnosticada y más o menos un millón con síntomas, pero sin un diagnóstico médico. Justamente, en la detección de esta enfermedad se encuentra uno de sus mayores retos. En promedio, una paciente puede tardar entre 8,5 y 10 años en recibir un diagnóstico, lo que la equipara con las enfermedades huérfanas y autoinmunes, que también suelen demorar hasta una década en ser identificadas, es decir, antes de que los pacientes obtengan una explicación certera por parte de sus médicos sobre lo que les está ocurriendo.
La endometriosis se produce cuando el tejido que recubre el interior del útero, llamado endometrio, comienza a crecer por fuera de este. En condiciones normales, el endometrio se engrosa para recibir un óvulo fecundado en caso de que se produzca un embarazo; si esto no sucede, el tejido se desprende y genera el sangrado del ciclo menstrual. Pero cuando el tejido crece de forma irregular en otras zonas del cuerpo, no se desprende, y puede afectar distintos órganos, como los ovarios, el intestino, la vejiga o el recto.
Por un lado, los síntomas de la endometriosis pueden contribuir al diagnóstico tardío, ya que con frecuencia se confunden con los de otras afecciones. Entre los signos más comunes están los cólicos menstruales intensos, el dolor durante las relaciones sexuales, al defecar o al orinar, y el sangrado abundante. Sin embargo, existen otros factores que también retrasan la detección. Jerutsa Catalina Orjuela Monsalve, ginecóloga laparoscopista y miembro de la Unidad de Endometriosis de la Clínica del Prado, le explicó a EL COLOMBIANO que otro de los motivos por los que el diagnóstico puede llegar a tomar años es debido a los mitos acerca de la menstruación, siendo el principal de ellos el que afirma que el período menstrual debe ser siempre doloroso. “Las pacientes tienen algunos mitos sobre la menstruación. Muchas creen, porque así lo han escuchado de sus mamás o sus abuelas, que menstruar con dolor es normal. Eso hace que no consulten a tiempo. Entonces, primero, se demoran en buscar ayuda”, asegura.
Lesly Valbuena es un hombre trans de 36 años que recuerda que desde su primer período sintió dolor al menstruar. “A veces sudaba frío y hasta me desmayaba. Lo más difícil era el día a día. En el colegio no me creían el dolor; siempre pensaban que yo estaba inventando para no entrar a clase. En mi familia también fue complicado, porque asumían que yo no quería ayudar en la casa y que solo quería estar acostado”, cuenta. En su caso, el diagnóstico llegó pronto: a los 17 una doctora le informó que tenía endometriosis, y le dijo que eso significaba que debía acostumbrarse al fuerte dolor porque toda la vida lo iba a tener.
Otro de los problemas frecuentes que enfrentan las pacientes es que, al ser la endometriosis una enfermedad invisibilizada, son pocos los especialistas que saben sobre su manejo. Orjuela explica que una mujer puede llegar a tener hasta siete consultas médicas para por fin llegar a un ginecólogo que sepa de endometriosis. Así le pasó a Lesly que, luego de recibir el diagnóstico, armó una lista de los ginecólogos que podían atenderla con su plan de medicina prepagada: llegó a visitar entre 10 y 12 médicos en búsqueda de soluciones a aquel dolor que significa menstruar y a los síntomas derivados de este, como la ansiedad que viene cada mes cuando la fecha del próximo período se acerca.
Y de esto tampoco está lejos la historia de Zulay Castro, quien desde los 19 años comenzó a vomitar, desmayarse y quedar inmovilizada cuando tenía la menstruación. Fueron más o menos nueve años los que pasaron hasta que un especialista le dijo que todo eso tenía un nombre y era endometriosis.
Para conocer el estado en que está la enfermedad, actualmente se utiliza un estudio llamado mapeo de endometriosis, el cual permite evaluar en cuáles órganos pélvicos y abdominales se ha extendido este tejido anormal. Aunque hoy en día no existe cura para la enfermedad, uno de los procedimientos que se utilizan para el tratamiento es la cirugía con el fin de retirar implantes endometriósicos, que es el nombre técnico que tienen los parches de endometrio que crecen fuera del útero. Por ejemplo, en el caso de Zulay, su endometriosis era profunda y tuvieron que recortarle el colón y extirparle una trompa y parte de un ovario.
Teniendo en cuenta lo incapacitante que puede llegar a ser la endometriosis –adjetivo que se le ha ratificado desde la medicina, pero también desde la legislación–, una de las preguntas que quedan es por qué las mujeres deben tener tantas consultas para dar con un médico que conozca sobre ellas o, en resumidas cuentas, por qué se ha investigad tan poco sobre ella.
Primero, hay razones estructurales. En Estados Unidos, una potencia en investigación médica, el gobierno anunció en 2020 que destinaría 26 millones de dólares anuales al estudio de la endometriosis, mientras que otras enfermedades crónicas recibieron más de 1.000 millones. Un año después, una investigación que analizó la financiación de distintas patologías concluyó que las enfermedades que afectan principalmente a hombres están sobrefinanciadas, mientras que aquellas que afectan mayoritaria o exclusivamente a mujeres reciben menos recursos.
Orjuela, de la Clínica del Prado, menciona que la falta de recursos económicos para la investigación sobre esta enfermedad es uno de los motivos por los que poco se ha investigado sobre endometriosis. A pesar de esto, en los últimos años en Colombia, grupos de especialistas vienen realizando un trabajo destacado en esta área. Justamente uno de ellos está aquí en Medellín: se trata de la Unidad de Endometriosis de la Clínica del Prado, que nació en la década de los 2000 y cuyo propósito en estas casi dos décadas de historia ha sido impactar la calidad de vida de las pacientes.
“Nos dimos cuenta que la enfermedad no se trata solo de operar o de hacer tratamientos. Es algo mucho más amplio, que involucra varias especialidades. No es un problema únicamente ginecológico, también afecta a la paciente en su entorno social, en sus relaciones de pareja, en su vida cotidiana. Por eso, nuestro enfoque es interdisciplinario: buscamos que la paciente esté realmente bien. Antes veíamos que, aunque al operarla el dolor mejoraba, no desaparecía por completo. Faltaban otros componentes en el tratamiento”, explica Orjuela, quien hace parte de la Unidad, donde además de ginecólogos expertos en endometriosis hay especialistas en manejo del dolor y en medicina funcional, así como profesionales en sexología, fisioterapia, nutrición y psicología.
Solo el año pasado, 658 mujeres con endometriosis fueron operadas en la clínica ubicada en El Poblado, una cifra que ha venido en aumento desde 2022. Las pacientes que requieren cirugía representan el 40% de las atendidas en la Unidad, lo que significa que alrededor de 1.500 mujeres pasaron por consulta con alguno de sus especialistas durante ese periodo.
Gracias a su trabajo, este programa recibirá próximamente el certificado de Unidad Clínica de Alto Desempeño, lo que lo convierte en el primer centro exclusivo de endometriosis en recibir dicho reconocimiento en Colombia. Lo que este título quiere decir es que la Unidad tiene un modelo de atención de alta calidad, seguro y eficiente.
En otras ciudades del país también existen grupos especializados en esta enfermedad. En Pereira está Algia; en Bogotá, el Centro de Cuidado Clínico de Endometriosis de la Fundación Santa Fe; y en Cali, el Servicio de Endometriosis de la Fundación Valle del Lili, por nombrar algunos.
Leonardo José González, ginecólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva y en tratamiento de desordenes endocrinos femeninos, explica que en los últimos años algunos de los descubrimientos más importantes sobre esta enfermedad están relacionados con su comportamiento y con la clasificación de diferentes tipos de endometriosis, que pueden catalogarse según su ubicación o su grado de severidad. “Otro de los avances importantes tiene que ver con la investigación de marcadores serológicos y biomoleculares, que permiten hacer un diagnóstico bastante aproximado de la endometriosis sin necesidad de recurrir de inmediato a una laparoscopia –un procedimiento quirúrgico con el que actualmente se diagnóstica la endometriosis–, que en muchos casos no es necesaria. Gracias a estos marcadores, podemos sospechar la enfermedad desde etapas más tempranas e iniciar un tratamiento oportuno, según las necesidades y el interés de cada paciente”, explica el experto.
Esta línea de investigación es una de las más relevantes, pues una de las grandes prioridades es encontrar una forma de diagnosticar la enfermedad de manera rápida y no invasiva. En Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolló la prueba EndoSure, que promete ofrecer un resultado en solo 30 minutos; mientras que en Francia crearon el Ziwig EndoTest, una prueba de saliva que, con ayuda de inteligencia artificial, permite detectar la endometriosis.
Sin embargo, aún no hay estudios que respalden la completa efectividad de estos tests, lo que significa que la medicina todavía está varios pasos atrás de llegar a tener más respuestas sobre una de las principales enfermedades que afecta a las mujeres en el mundo.
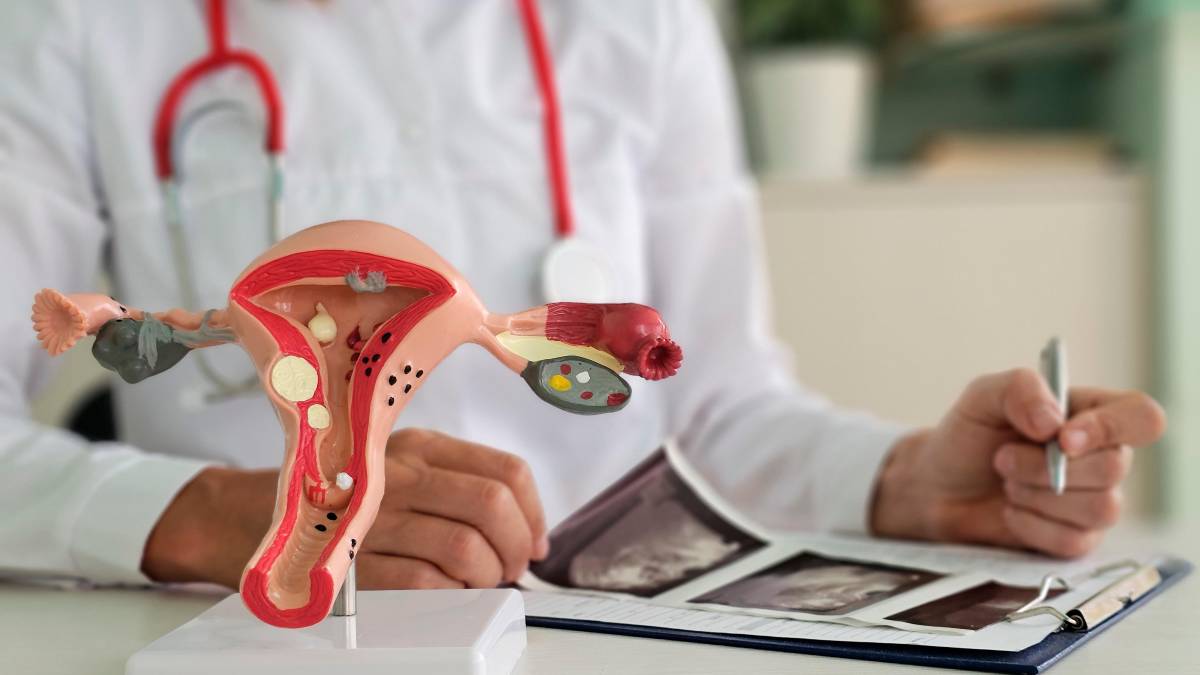























 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter