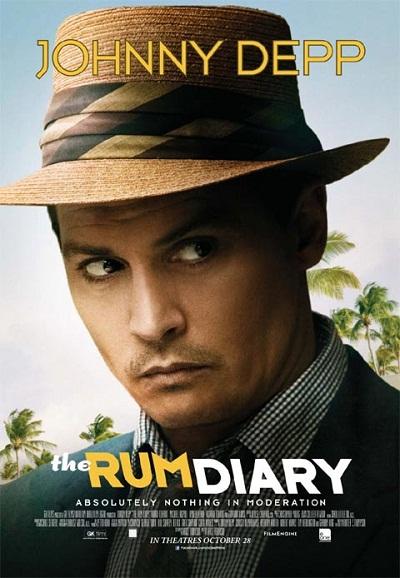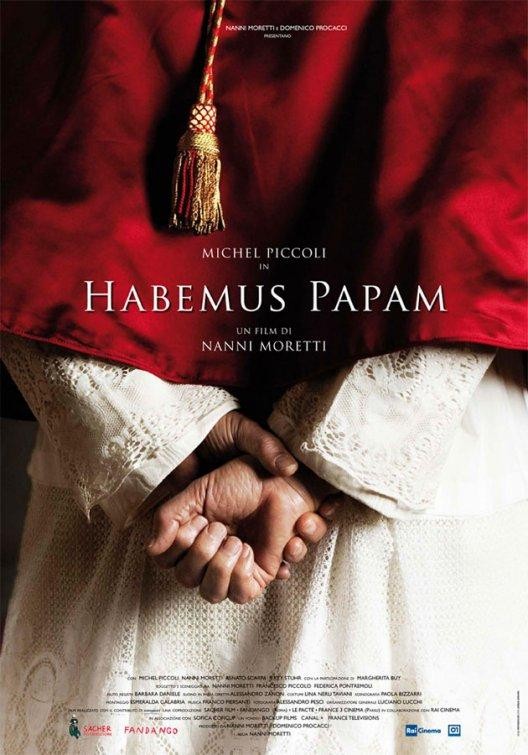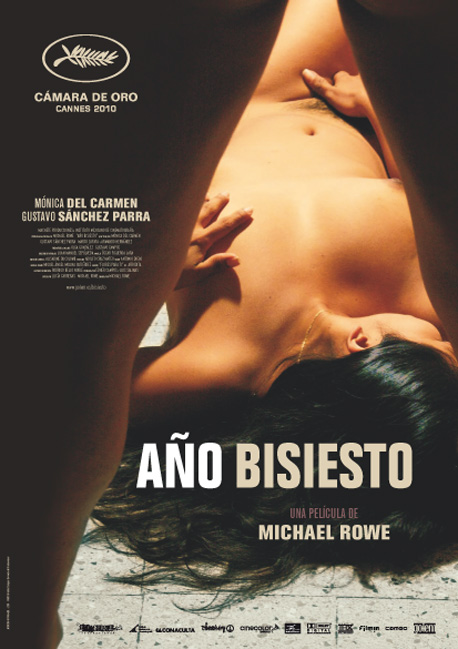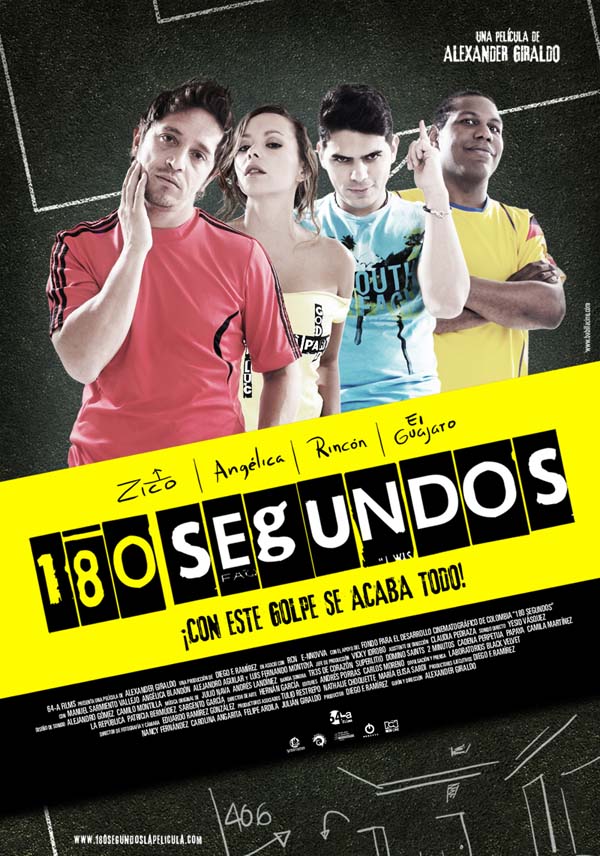Realidades inmersas en narraciones mordaces
Por: Andrea Carolina Guerra Posada
“Hay muchas clases de reinos. Entre los más pobres hay algunos que superan a los demás en pobreza, llevan con una alegría inusual su saco y su sombrero agujereados, su espíritu a prueba de todo resplandece con el simple paso del tiempo…”
Este pequeño fragmento del poema “La novia que no duerme” de VíctorGaviria resume lo que es el cine para él, un cine que llego por accidente cuando el solo quería ser escritor. Un cine lleno de realismo y soberbia. En medio de la porno miseria, del cine de realidad de JoséArzuaga y de los inicios de los grandes carteles del narcotráfico en Medellín nace el cine realista de VíctorGaviria quien ve en el cine otra forma de conocer y comunicar la realidad de un país excluyente, sumergido en la indiferencia. Hablar del cine de VíctorGaviria es hablar de compromiso social, actores naturales, de lenguaje parlache, camaradería y locaciones auténticas.
Algo evidente y muy natural en el cineasta VíctorGaviria es el hecho de sumergirse en un proceso de investigación intenso en el que descubre todos los inconvenientes que viven a diario sus protagonistas, en ese camino largo y turbulento en el que andan. Víctor. De esas experiencias o existencias a documentar saca las bases en las que construye sus nuevas historias, es por ello que muchos le acusan de realizar documentales en vez de argumentos, muy a pesar de todo esto el sigue viviendo miles de horas con los protagonistas, miles de horas siendo su amigo y viviendo como ellos. Y esto indudablemente se ve reflejado en esos filmes honestos, intensos, verdaderos y llenos de vida propia, que realiza. Para VíctorGaviria el guion tiene que estar ensamblado en la investigación de campo, en la que se desarrolla un constante dialogo que lleva a la cocreación directa y permanente de la película. Si hay algo que Víctor Gaviria logra con propiedad es ese trabajo al interior de los personajes, desde el exterior, en el que todo detalle es importante, ya que le da un sentido de realidad y, sinceridad [1]
Para VíctorGaviria un actor natural es aquel que lleva su vida acuestas y que la adhiere a todas las actividades que realiza sin necesidad de que alguien lo pueda constatar. Un ejemplo de esto es la utilización de palabras o frases propias de los actores al interior de la película, frases como “esas no son penas”, o como decían en Rodrigo D (1990), “normal”, o la de La vendedora de rosas (1998) “para qué zapatos si no hay casa” Son expresiones que tienen significado, y que son respuestas a una realidad social y vivencial. Es por esto que los actores naturales de Víctor Gaviria siempre están expuestos a puntos medios no parecen ni muy buenos ni muy malos, Mas bien se encuentran en ese punto gris en el que a la final todos nos paramos.
En el afán de huir de ese racismo o clasismo intelectual en el que la mayoría de veces se ve envuelto el cine colombiano, Víctor Gaviria ha creado un cine de realidad en el que los actores pueden ser unos pobres y unos arrastrados, pero tienen mucho poder [2] el poder que les da este en ese universo propio que les crea. Gracias a esto y a muchas cosas másVíctor Gaviria ha logrado un sello y un estilo propio que con el tiempo fue reconocido, en el que la conjugación de los elementos apropiados hace de la obra de Gaviria un legado sólido y maduro.
VíctorGaviria desde sus inicios ha mostrado el profundo inconformismo que siente alrededor de la sociedad desigual y burgués del país, especialmente de la sociedad medellinense que siempre está alardeando de progreso, tradición y bonanza, cuando en realidad en sus calles hay pobreza, vandalismos y exclusión. El principal reflejo de esto es su opera prima Rodrigo D: No futuro en la que le da una cachetada a todas esas promesas y creencias de un futuro mejor, mostrándonos a un grupo de jóvenes anarquistas que no creen en nada, que no tienen ni Dios ni ley, que lo único que esperan es el momento de morir. Rodrigo D, es una película de desesperanza, de rupturas y caos. La vida para estos jóvenes amantes del punk consiste en poseer un arma, una mujer y ropa de moda, vivir disfrutando de todo esto hasta que llegue el día del adiós final, de un adiós esperado con valentía y gozo.
En un país donde las clases dominantes son las que tienen la última palabra, “Rodrigo D: No futuro” quiso ser desechada pero muy a pesar de esto consiguió no solo ser aceptada por los organizadores del festival de cine de Cannes sino por el curador de la sección de cinematografía del museo de arte moderno de nueva york. Evidentemente por más que las clases dominantes estuvieran revueltas ya no podían hacer nada, porque Rodrigo D: No futuro no solo era un éxito de Gaviria sino un éxito de la cinematografía colombiana, en la que se hablada de la realidad de Medellín una ciudad aparentemente pujante y progresista, que en sus calles y comunas esconde una profunda cultura desconocida para la mayoría, la cultura del “No futuro” tapada por ideales e intereses políticos. Este fue el gran dilema de Gaviria al atreverse a mezclar realidad social con política y anarquismo sin delimitar el lenguaje cinematográfico utilizado, es por esto que no se puede saber a ciencia cierta que es Rodrigo D: No futuro, si un documental, un testimonio o un argumental. Lo que sí es evidente es la importancia de esta nueva dramaturgia que plantea Gaviria a lo largo de su obra.
Continuando con el cine polémico y de contenido de Víctor Gaviria aparece ante nuestros ojos La vendedora de rosas (1998) una historia bañada de pueblo, niños y calle. En la que se cuenta la historia de Mónica, una niña de 13 años golpeada por la soledad quien se encuentra la mayor parte del tiempo en la calle, compartiendo este espacio y sus vivencias con otros de su misma edad. Mónica decide vender rosas en la ciudad de Medellín un día antes y durante la noche de navidad, por cosas del destino esta hermosa niña de 13 años se topa con un borracho que le obsequia un reloj, el cual a grandes rasgos termina siendo el causante de su muerte.
Esta película hecha como la anterior con actores naturales, permite ver la espontaneidad de la realidad en que se desenvuelven los protagonistas. Partiendo de su lenguaje (el parlache), la significación de su entorno, su modo de vestir, de pensar y contradecirse. Permiten evidenciar esa cultura sumergida dentro de los muros y las calles, esa cultura que aún nos negamos aceptar y que podemos palpar en el destino trágico de los actores que intervinieron en la obra, esos que terminaron muertos, encarcelados o en el olvido.
Después del flamante éxito de la vendedora de rosas Víctor Gaviria decide explorar el fenómeno que en últimas era el trasfondo de las películas mencionadas con anterioridad. El fenómeno del narcotráfico. Sumas y restas (2005) Es una película que paradójicamente y muy a pesar de su temática no enfrenta policías ni ladrones, y en la que casi no hay derramamiento de sangre. Es una película que se centra más en mostrar los matices culturales y en ese cambio de vida que surge al involucrarse en el negocio de la droga. Logrando todo esto a través de personajes de bajo perfil y basándose en la historia real de un amigo, Víctor Gaviria obtuvo como resultado una película honesta que habla de esa búsqueda de las cosas que nos han confundido el camino, del cambio de los códigos y valores al deseo tortuoso por tener cada vez más y más dinero, sin importar nada más que ese deseo.
La naturaleza sensible de Víctor Gaviria, sus ojos de poeta, su conciencia social fuertemente arraigada, y el enfoque antropológico y sociológico que le da a su trabajo facilitan a través de la etnografía la creación de dichas obras majestuosas llenas de realismo y pureza con las que a lo largo de los años nos ha venido sorprendiendo, no sabemos a ciencia cierta cuálserá su próximo acierto o si simplemente desatinara lo que sí es seguro es que en su próxima película se verá reflejada nuevamente ese compromiso que tiene con la realidad en la que en este país todos estamos inmersos.