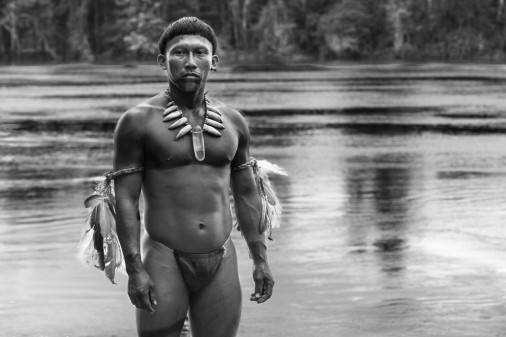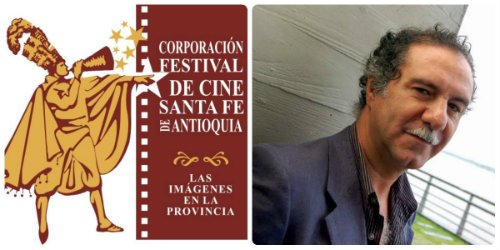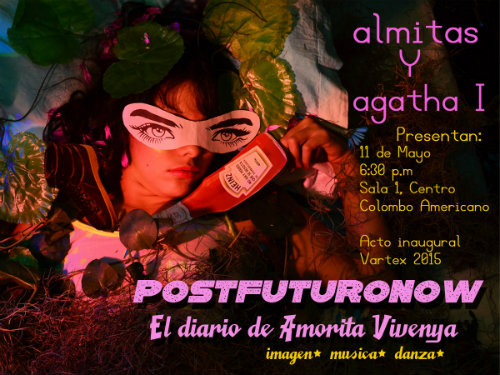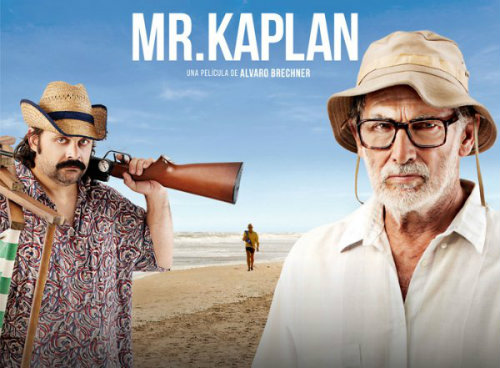Más que la realidad, busco la verdad
Oswaldo Osorio
Luego de dos reveladores y sólidos cortometrajes que recorrieron exitosamente numerosos festivales, la ópera prima de este joven director se presenta como la constatación de que estamos ente un cineasta prometedor, con una obra honesta e inteligente en sus búsquedas por hacer un cine muy personal.
¿Cómo fue esa formación en la escuela de cine en Francia y qué diferencia hay con la que se imparte aquí en las facultades y escuelas de audiovisuales?
Son dos mundos, visiones y posibilidades completamente diferentes. Solo en términos de materiales tenemos es todo lo que uno necesita y, sobre todo, somos seis estudiantes por sección, seis directores, seis guionistas, seis editores, etc. Se entra por concurso, entonces toda la gente que entra ya está muy avanzada, no hay que partir de cero. Por otra parte, los profesores son solo gente que trabaja en el cine de verdad, entonces por ejemplo mi tutor de mi trabajo de grado es Abdellatif Kechiche, que ganó la Palma de oro con La vida de Adel (2013). El que me enseñó a mí a dirigir actores es Philippe Garrel. Es la posibilidad de estar al frente de la gente que de verdad hace cine y eso en Colombia no existe.
¿Se podría decir que la marca de su cine tiene que ver con una suerte de realismo y de naturalismo cotidiano, ese tipo de cine que está funcionando tanto ahora en festivales, en el cine de autor europeo y del Cono Sur? ¿Esa concepción de cine viene de su formación o de algún otro tipo de influencia?
Es difícil distinguir una cosa de la otra, por que como yo viví en Francia, eso de alguna forma lo influencia a uno, pero uno no sabe cómo, no es que por estar allá termine haciendo un tipo de cine, pero mal que bien yo todos los días hablo con franceses, voy a las salas francesas, leo la crítica francesa, para bien o para mal eso termina influenciándolo a uno. Pero desde siempre quise hacer un cine cercano a la realidad, yo no sé cómo cercano, pero, por ejemplo, Scórcese para mí es un cineasta cercano a la realidad, sin ser un cineasta tan realista como Víctor Gaviria; pero Víctor Gaviria no es tan cercano a la realidad tampoco, pues sus actores son reales, pero en el fondo son fábulas, hay algo que va ser fantasía un poco y de pronto viene la poesía. Uno es el producto de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que ha sentido, lo que yo sí siento es que mi cine viene de lo que yo he vivido íntimamente y cada vez las películas son menos autobiográficas directamente y cada vez son más personales.
Jorge Rufinelli alguna vez tratando de generalizar el cine latinoamericano decía que la mayoría de historias de este cine tenían que ver con la búsqueda del padre, esa idea está muy presente en su película.
Eso viene del hecho de que yo no conocí a mi papá, él murió antes de que yo naciera y creo que el tema me lo esquivé en los dos cortos anteriores hablando solo de la madre. Como todo el mundo (2007) y Rodri (2013) son sobre mi mamá, pero en Gente de bien (2015) y en todo lo que yo estaba escribiendo desde hace años en Francia hablo de una figura paterna, de un reencuentro entre un niño y un papá. Realmente viene de un inconsciente, de una sensación de infancia, yo no escogí el tema, yo le fui dando forma, y creo que en Como todo el mundo me esquivé esa pregunta porque era un corto, porque no cabía, porque no era el problema y porque lo que yo mejor conocía era la relación hijo madre e hijo. Pero ya no podía contar esa misma cosa, tenía que contarla desde otro punto de vista. Aunque, finalmente, el personaje de Alejandra Borrero en Gente de bien más o menos es el mismo que interpreta mi propia mamá en Rodri y es el mismo de Marcela Valencia en Como todo el mundo. Son personajes inspirados en mi mamá, absolutamente, y el personaje de mi papá está inspirado no sé muy bien en qué, en figuras paternas, en imágenes… el niño soy yo, obviamente.
Sin ánimo de sicoanalizar, pero teniendo en cuenta esa presencia tan fuerte de lo autobiográfico, ¿La idea es tratar de buscar con sus películas unas respuestas o de mostrarle al público esas vivencias?
Ahora me doy cuenta de que miento mucho ante los medios que no son especializados en cine y siempre hablo del público, a mí no me importa el público, o no es que no me importe, pues yo quiero que la gente vea la película, quiero que la gente se identifique, pero el único público que me importa soy yo mismo, yo hago las películas para mí, lo que me daría mucha tristeza es que no haya otra gente que le guste el mismo cine que a mí. Pero entonces yo cuando hago cine lo hago pensando en mí y en que me guste a mí. Es más bien un proceso catártico, casi psicoanalítico. Justamente en Gente de bien empecé un sicoanálisis durante el casting, lo paré durante el rodaje, no lo termine, pero porque sin hacer ese sicoanálisis no terminaba el rodaje, era realmente un proceso puramente terapéutico para lograr rodar la película. Era también una película para salir de ese problema del padre, que no me iba a dejar hacer dos películas, entonces lo afronté como pude, con mucha dificultad, con mucho sufrimiento, espero que la próxima no hable de eso, o seguramente lo hablará de otra forma.