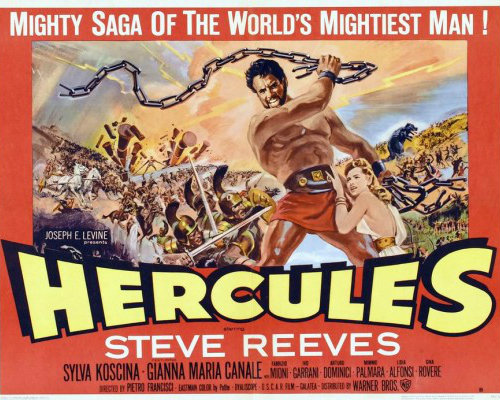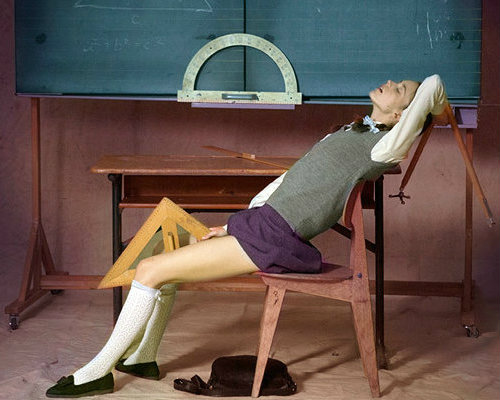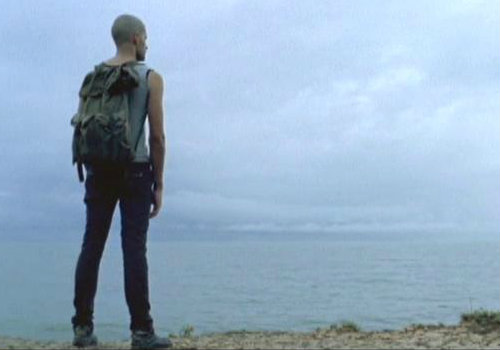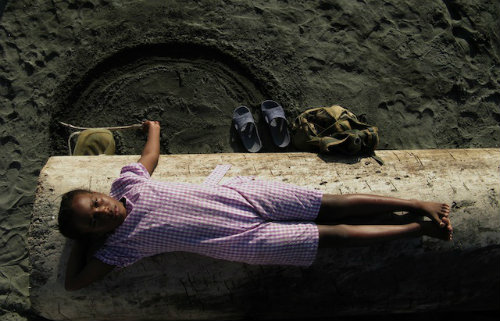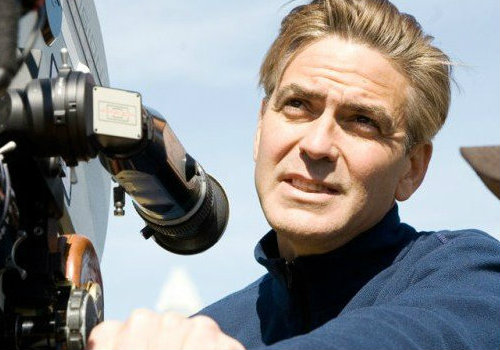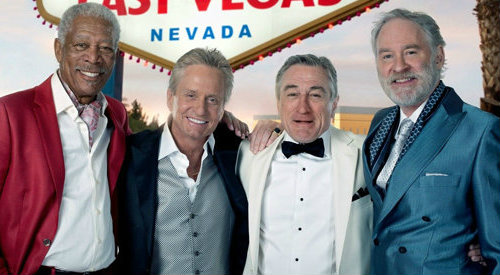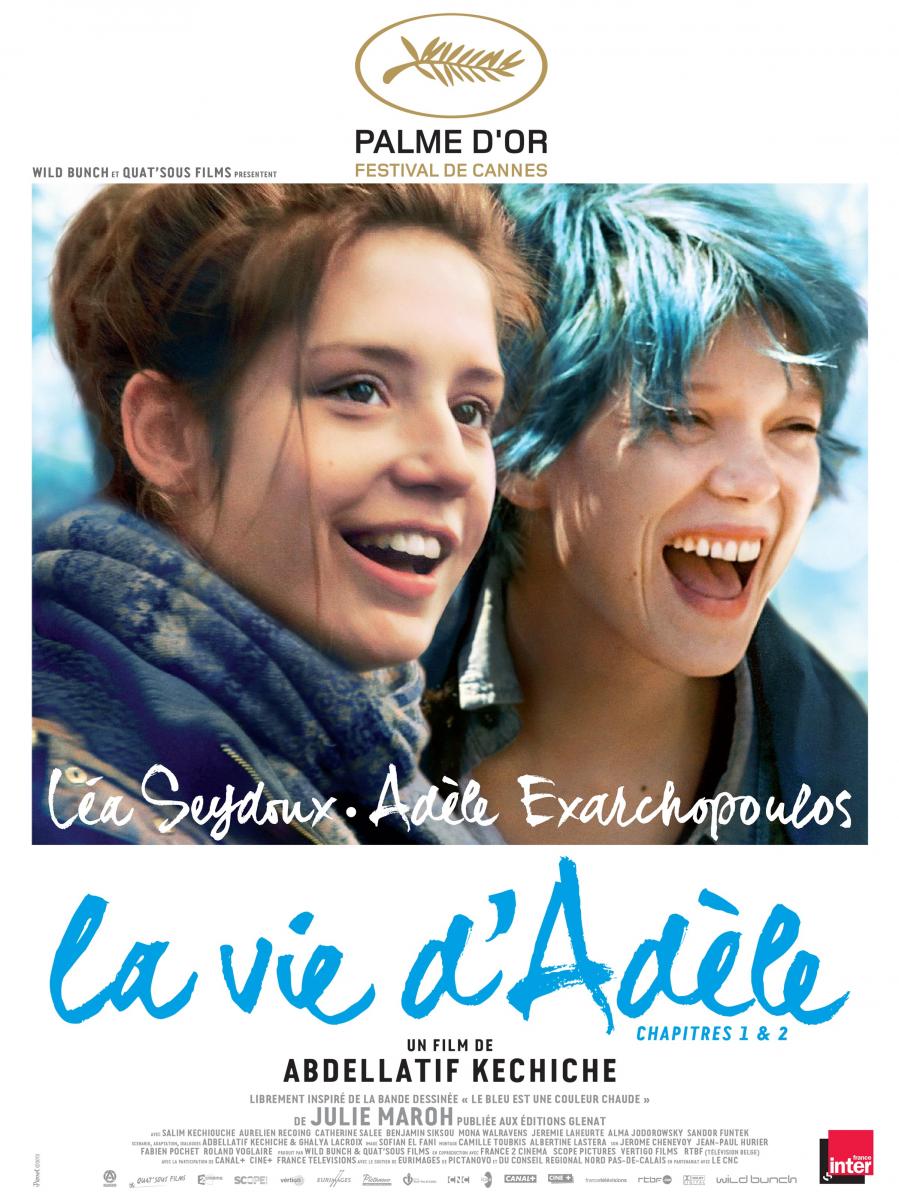Una nueva vida
Por: Oswaldo Osorio
Hay películas que se lo ganan a uno de entrada, y desde el principio uno quiere que sea una buena película, una que se quede en la memoria. Claro, este deseo debería ocurrir con todas, pero solo aparece con aquellas que al mismo tiempo que sentimos una especial conexión con ellas, aparece el temor de que no lo van a lograr. Eso se empieza a sentir por detalles incómodos y pequeños gestos que luego tal vez se convertirán en decepciones o inconsistencias. Con esta película ocurre eso.
Y la verdad es que, revisando la corta pero exitosa filmografías de Jason Reitman, eso ocurre con casi todas sus películas: una sensación de que se trata de historias entrañables, pobladas de complejos y atractivos personajes que se embarcan en una singular odisea personal, pero que, mirándolas en retrospectiva, se antojan irregulares y hasta tramposas narrativa y emocionalmente. Eso sucede (también) en sus tres primeros filmes: desde la precoz adolescente embarazada en Juno (2007), pasando por -aunque en menor medida- el solitario hombre de Amor sin escalas (2009), hasta la confundida escritora de Jóvenes adultos (2011).
En Aires de esperanza (Labor Day, 2013) la confianza por el filme empieza por los actores que interpretan a la pareja protagónica, una Kate Winslet y un Josh Brolin que siempre escogen muy bien sus proyectos. Luego está ese relato del mundo de los adultos desde el punto de vista de un adolescente, lo cual suele ser atractivo y revelador. Además, con gran facilidad el relato da cuenta de su doble componente: de un lado, la historia intimista de un joven y su madre deprimida por una separación, y del otro, una trama en clave de thriller al momento en que se topan con un prófugo.
Es decir, todo está dado para una cinta envolvente en su argumento y llena de posibilidades en las emociones y sentimientos que pone en juego. Y efectivamente, el director logra construir unas atmósferas construidas a partir de sutilezas, unos momentos realmente bellos y emotivos y un tono en el relato que seduce al espectador. Con estos recursos consigue plantear y desarrollas ideas sólidas acerca del sentido de pérdida, de la esperanza de poder empezar una vida de nuevo, de la seguridad afectiva y existencial que puede traer consigo la certeza de tener una familia, incluso la posibilidad del renacimiento del amor aun en el paisaje emocional más yermo.
Sin embargo, todo esto también está acompañado de recursos tramposos e innecesarios, como la joven amiga del protagonista, que con una precocidad con unos tintes de inverosimilitud que nos recuerda a Juno, es puesta allí como un comodín para propiciar cosas que debían surgir más naturalmente; o las reiteradas y hasta gratuitas situaciones de suspenso hacia el final (en especial el viaje en patrulla del joven); o el mismo punto clave de todo el filme: el enamoramiento relámpago de los protagonistas.
Es una sensación muy contradictoria ver las películas de este señor, pues, salvo Amor sin escalas, esa tensión entre los singulares y atractivos personajes e historias que propone y algunos de los tramposos o condescendientes recursos narrativos y dramáticos con que los desarrolla, no permite un disfrute pleno de lo que siempre se presenta como películas muy prometedoras.