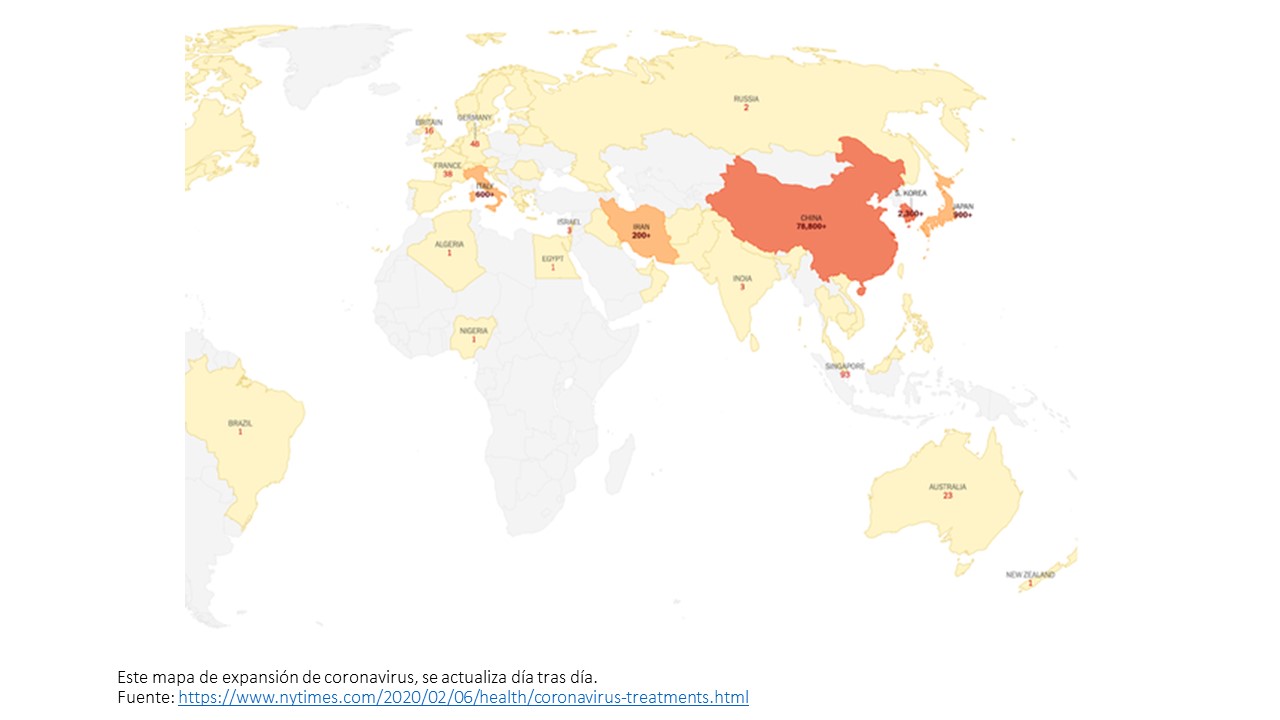Giovanny Cardona Montoya, 5 de abril de 2020 -tercera semana de la cuarentena por el Covid-19-
1. El detonante.
Enfrentamos un virus que ha alterado el ritmo de nuestras vidas. No hubo tiempo para preparar un “Plan B”. A las escuelas y universidades les sucedió lo mismo y la respuesta fue: ¡vámonos a la virtualidad!
Las instituciones educativas dieron un virage de 180 grados a sus procesos formativos al trasladar las clases de las aulas a las plataformas digitales. La medida era necesaria, eso no se discute, y la respuesta de docentes y estudiantes ha estado a la altura de las circunstancias: todos hacen lo que está en sus manos para que esta experiencia salga lo mejor posible.
Sin embargo, aunque este cambio ha sido necesario, la premura con la que se tuvo que dar el cambio conlleva que lo que está sucediendo se distancie de un proceso formativo virtual estructurado.
2. El contexto.
Alvin Toffler en sus reflexiones sobre el futuro señala que los fenómenos tecnológicos, sociales o económicos van a una gran velocidad, la escuela lo hace a una velocidad mucho menor, mientras la legislación es como una tortuga. Y esa contradicción es la que actualmente se vive en la relación entre la comunicación a través de ambientes virtuales, las escuelas y la legislación de educación superior en Colombia.
La legislación colombiana diferencia las carreras universitarias según la mediación que conecta al docente con sus estudiantes: presencial -face to face-, distancia tradicional y distancia virtual. Tanto la distancia tradicional como la virtual se pueden complementar con encuentros esporádicos entre el docente y sus estudiantes. De hecho las normas establecen que la educación virtual puede tener encuentros presenciales equivalentes a, máximo, 20% del curso.
3. La realidad.
En la Sociedad del Conocimiento y con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones -informática, computadores y dispositivos móviles, Internet, redes, softwares, plataformas, etc.-, la creación, preservación, utilización y transferencia del conocimiento no tiene barreras, ni de tiempo, ni de espacio. La época en la cual el estudiante iba al aula de clase para “ilustrarse”, o sea, para recibir información y conocimiento, es ya pretérito; el aula de clases debe cumplir propósitos superiores.
La biblioteca global funciona 7/24, los docentes publican en la web sus contenidos -textos, videos, presentaciones, fotos-, las comunidades de conocimiento comparten todo tipo de dudas y respuestas en Internet. Un sinnúmero de softwares permiten simular realidades laborales -laboratorios financieros, simuladores jurídicos, sanitarios o ingenieriles, etc.-
Every time, everywhere learning es el nombre del juego.
En síntesis, la educación no sólo sucede en el aula de clases. Hoy quienes aprenden, quienes enseñan y quienes ponen en práctica los conocimientos profesionales se encuentran todo el tiempo en Internet, en las redes y en plataformas especializadas; conviven virtualmente intercambiando conocimiento.
De hecho, es tan claro que el aula de clases es sólo uno de los ambientes de aprendizaje, que la legislación habla de formación por créditos académicos. Y el crédito académico mide el tiempo que el estudiante dedica al aprendizaje -dentro del aula y fuera de ella. ¿Y fuera del aula qué sucede? Fuera de sus clases el estudiante consulta bases de datos bibliográficas, interactúa con sus compañeros, visita páginas web, entrevista expertos, hace simulaciones, ve videos, visita lugares de práctica, publica sus trabajos, etc.
En consecuencia, lo que hoy llamamos educación presencial es un proceso continuo de aprendizaje en ambientes discontinuos.
Ahora, así como la educación presencial no se reduce al aula de clases, la educación virtual no se puede simplificar como un encuentro docente-estudiante mediado por una plataforma de video-conferencia aunado a unos e-mails de ida y vuelta.
4. La Educación Virtual.
Cuando se habla de educación virtual o presencial, siempre estamos haciendo referencia a un proceso curricular, lo que no se reduce a unas clases magistrales o a unas conversaciones entre estudiantes y profesores.
El currículo es un sistema de relaciones entre diferentes actores -docentes y estudiantes- que se llevan a cabo alrededor de un objeto de estudio con el fin de lograr ciertos aprendizajes. En términos simples, el currículo se compone de objetivos, contenidos, metodología, participantes, mediaciones y evaluaciones.
La educación virtual es la estrategia didáctica que permite la materialización del currículo, sin barreras de tiempo o espacio.
Hay dos corrientes de pensamiento que tratan de explicar la naturaleza de la educación virtual. Según Wedemeyer, Garrison y otros, la educación virtual es la nueva etapa de la educación a distancia que nació con el correo hace siglo y medio. Sin embargo, otros autores -Keagan, Moore- consideran que la educación virtual (al igual que la educación a distancia en general) tiene su propia naturaleza y ésta puede explicarse a.) desde las mediaciones, b.) desde los contenidos o c.) desde el nivel de autonomía de los participantes.
Para explicar de una manera básica, se puede decir que la educación virtual se mueve entre dos extremos: el autoaprendizaje o el aprendizaje colaborativo. El primero caracteriza a procesos de formación virtual que se centran en las plataformas y los materiales alojados para que el estudiante gestione de manera autónoma su formación (a qué horas estudio, con qué ritmo). En cambio en el aprendizaje colaborativo se privilegia la comunicación entre los actores (videoconferencias, debates, asesorías, correos). Entre estos dos extremos hay multiplicidad de opciones que implican encuentros sincrónicos, exámenes en línea, materiales de estudio en plataformas virtuales, intercambio de correos, asesorías a los estudiantes, etc.
Lo que deben hacer los colegios e instituciones de educación superior en la actual crisis no es trasladar el aula de clases a una pantalla de computador o de un dispositivo móvil. No, su reto es darle continuidad al proceso curricular adecuándolo a las nuevas mediaciones, reconociendo las particularidades de sus estudiantes y conservando las metodologías y objetivos propuestos.
Las plataformas digitales gestionadas bajo principios pedagógicos y metodológicos claros facilitan procesos de aprendizaje complejos, tal y como lo ha demostrado la educación virtual con sus dos décadas de experiencia. Así, por ejemplo, la Institución Universitaria CEIPA ha venido monitoreando en los últimos cinco años el desempeño de sus egresados en las pruebas Saber Pro -tanto los presenciales (40%), como los virtuales (60%)-. Los análisis estadísticos demuestran que en este caso no hay brechas significativas de desempeño entre ambas modalidades (diferencias inferiores al 5% en todos los casos y no siempre a favor de los presenciales).
5. El futuro: la educación blended (híbrida).
La educación presencial ya tiene cualidades de una modalidad blended. Las aulas de clase son invadidas por estudiantes que llevan sus computadores conectados a Internet, el correo electrónico es un canal de comunicación entre docentes y estudiantes y entre estos últimos; algunas universidades utilizan plataformas digitales para alojar sus contenidos curriculares, los estudiantes visitan escenarios de prácticas, se dictan video-conferencias con expertos internacionales, los estudiantes utilizan más el material bibliográfico de las bases de datos digitales que los libros o revistas impresos.
Sin embargo, a pesar de esta realidad y del hecho de que la educación se mide en créditos académicos -con una gran relevancia del trabajo autónomo de los estudiantes-, los docentes, el gobierno y la misma comunidad de estudiantes no han entendido que la frontera entre la virtualidad y la educación presencial se ha diluido. No hay calidad educativa en el presente sin computadores, sin redes, sin softwares especializados, sin comunidades virtuales, sin bases de datos digitales. No, no la hay.
El paso que sigue es darle coherencia pedagógica y didáctica al potencial que ofrecen las TIC. El estudiante no siempre puede ir al aula de clases -movilidad, trabajo, distancia- y no todo el conocimiento se gestiona en un aula de clases -también se logra en los centros de prácticas, en comunidades virtuales, en plataformas LMS, en virtualtecas, etc.-
Por lo tanto, el futuro de la educación es una simbiosis pedagógicamente bien concebida entre los encuentros presenciales y las mediaciones digitales, en el marco de una clara propuesta curricular que reconozca las necesidades de los que aprenden, las oportunidades que ofrece el desarrollo de las TIC y las posibilidades limitadas del entorno socio-económico.