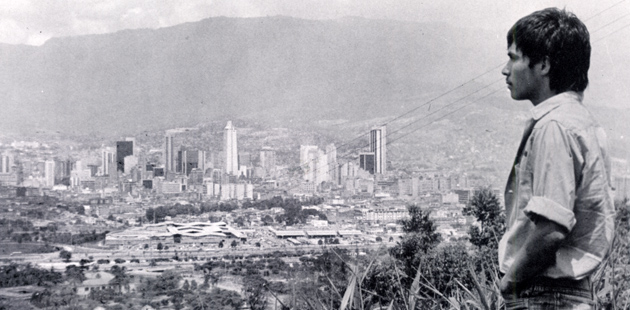La biblia parlante
Oswaldo Osorio
Con la combinación entre religión y sexo siempre se podrá crear polémica, un discurso efectista y unos dramas llamativos. Es cierto que en esta película no solo se contraponen aspectos sexuales a un sermón cristiano fundamentalista, pero por ahí empieza la cosa: cuestionando los bikinis, la homosexualidad y las clases de educación sexual. Por eso, esta historia puede ser tan pertinente en los debates que propone como gratuita y sensacionalista en sus mecanismos argumentales y dramáticos.
Un adolescente se convierte en un ferviente creyente y lector de la biblia. Tanto las personas en su colegio como su propia madre, empezarán a padecer un acoso y persecución por parte de este joven, quien esgrime, con literal vehemencia, las consignas de las santas escrituras. Pero lo que al principio se revela como un personaje potente y un relato lleno de posibilidades en su complejidad ideológica y dramática, termina siendo una agotadora reiteración de una situación y personaje que, finalmente, se antojan monolíticos y forzados en busca de un efecto.
Aunque es cierto que uno de estos efectos son las lecturas y alusiones que se pueden hacer al contexto de la Rusia y el mundo actual. De un lado, pone en evidencia lo peligroso, arbitrario y hasta absurdo que puede ser el radicalismo religioso, y más aún, tomar al pie de la letra el sentido de los libros sagrados. De otro lado, se infieren comentarios y cuestionamientos sobre este país, del que es conocido la homofobia estatal, su inclinación dictatorial y hasta un atávico antisemitismo aún latente en la sociedad.
Pero uno de los grandes problemas de la película es la gratuidad y unidimensionalidad con que es construido su protagonista. En él solo vemos un instrumento amplificador de los pasajes bíblicos para confrontar a una sociedad que, por demás, no es religiosa en un gran porcentaje, y menos todavía cristiana. Nunca es posible conocer los matices de este joven, tampoco sus motivaciones ni el real sentido de lo que busca más allá de una simple y conveniente locura mística. Incluso termina por ser inconsistente hasta en su mismo fundamentalismo, cuando el guionista lo pone a levantar criminales calumnias contra alguien.
Sin embargo, este efectismo en su personaje y en el tratamiento del tema está conducido por un potente sentido de la puesta en escena, tanto en la fuerza interpretativa de sus actores y la tensión permanente que hay entre los personajes, como en el cinetismo y expresividad que hay en sus imágenes y en la forma como la cámara logra sumergir al espectador en este intenso (aunque artificial) drama. Porque se trata de una película con una premisa poderosa y llena de posibilidades ideológicas y dramáticas, pero termina por agotarse en la reiteración sin matices ni profundidad y en la presentación de debates fáciles y provocadores.